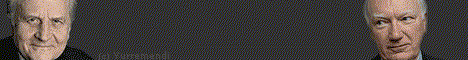| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para volver a la Revista Arbil nº 88 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 88 | |||||
por Tomás Melendo Granados Corren en muchos países nuevos aires para la familia. Si hasta hace poco era casi universalmente objeto de persecución, desde hace unos años esa actitud convive —quizás sin suficiente coherencia y con demasiadas ambigüedades— con un intento no siempre logrado de revalorizar la institución familiar. También ocurre lo mismo en las empresas | |||||
| 1. Pinceladas de una historia reciente a) Empresa y persona
Durante los años setenta del pasado siglo, ante el inesperado boom económico de los japoneses, se renovó casi de raíz el planteamiento de muchos empresarios occidentales.
Algunos hablaron de una reintroducción de la ética y de los valores en el ámbito económico; junto con otros muchos, elaboraron códigos deontológicos, «filosofías» de empresa y «políticas» corporativas… Latía en todo esto una convicción de fondo: «tratar bien a las personas es rentable».
Con el correr del tiempo, demasiados directivos fijaron exclusivamente su atención en la última palabra citada: la rentabilidad. Se produjo entonces lo que en su momento me atreví a calificar como una «prostitución de la ética». De cara a la galería se trataba bien a los empleados y a cuantos se relacionaban con la empresa, pero en realidad no se quería su bien. Lo único que importaba era la cuenta de resultados. Y la aparente atención a las personas se instrumentalizó, hasta convertirse en mera estrategia para incrementar los ingresos.
¡Lástima!
Felizmente, otros muchos empresarios —los mejores—, llegaron hasta el fondo de la cuestión. Si Tuleja había escrito que «servir al público es bueno no sólo por constituir "lo correcto", sino también porque reporta beneficios», ellos dieron la vuelta a ese lema, insistiendo con gran honradez en que (además de reportar beneficios y por encima de ello) se trataba de «lo correcto». De una manera u otra, llegaron al convencimiento de que el fin de la empresa, un objetivo de mucha mayor envergadura que la simple acumulación de ventajas monetarias, consiste en promover la mejora humana de cuantos con ella se relacionan y de la sociedad en su conjunto, mediante la gestión económica de los bienes y servicios que genera y distribuye, y de los que naturalmente se siguen unas ganancias con las que logra también subsistir [y crecer] como empresa[1].
b) Empresa y familia
Desde entonces, y sigo hablando de los mejores, semejante actitud se ha intensificado, adquiriendo al mismo tiempo un matiz peculiar: lo importante continúa siendo la persona, pero ahora en cuanto ser familiar, en cuanto parte de una familia.
Desde el punto de vista teorético ha contribuido a ello la persuasión, cada vez más fundada, de que familia y persona se encuentran indisolublemente unidos. Y esto, no sólo en el sentido de que propiamente la familia sólo se da entre personas; sino en el otro, más radical, de que cualquier ser humano, para desarrollarse en plenitud, necesita del apoyo de una familia… y no solo ni principalmente por indigencia o debilidad, sino al contrario, en virtud de su propia grandeza o sobreabundancia de ser, que las destina a entregarse[2].
Bien que mal, bastantes gobiernos han hecho eco a esta evidencia. Corren en muchos países nuevos aires para la familia. Si hasta hace poco era casi universalmente objeto de persecución, desde hace unos años esa actitud convive —quizás sin suficiente coherencia y con demasiadas ambigüedades— con un intento no siempre logrado de revalorizar la institución familiar.
También en las empresas. Y no sólo porque las políticas familiares de la administración pública y algunas organizaciones privadas empiezan a primar a los directivos que —haciendo más flexible los horarios, permitiendo el trabajo desde el propio hogar, incrementando las ayudas a la maternidad… ¡y a la paternidad!, adecuando los salarios al número de hijos, etc.— facilitan la atención a la familia. Ni tampoco porque han advertido que cada uno de sus trabajadores lleva consigo su propia familia y por tanto que, a la larga y muchas veces a la corta, «rinde» más aquel que es feliz en el seno de su hogar. Sino porque, remedando de nuevo a Tuleja, están persuadidos de que obrar de esta forma es «la correcta».
A ellos me dirijo en las páginas que siguen, para fundamentar esa convicción y animarlos a proseguir por la ruta iniciada.
2. Empresa, familia, trabajo
a) Trabajo y perfeccionamiento humano
No puedo ahora desarrollar lo que tantas otras veces he expuesto: que el ser humano sólo crece en cuanto persona en la medida en que incrementa y multiplica la calidad de sus amores, en la proporción en que ama más y mejor. Y que el ámbito más propio y específico de ese crecimiento es la familia.
Sí me gustaría apuntar que el medio más concreto para enseñar a amar bien, con auténtica pasión desprendida, es justamente el trabajo.
Illanes lo apunta de manera muy persuasiva: «Amar es querer al otro, desear y procurar su bien, compartir su querer, aspirar a formar una sola cosa con él. En un ser corporal e histórico —en el sentido descrito— el amor implica el trabajo, el esfuerzo por dominar la naturaleza y orientarla en beneficio y en servicio del amado. Es ese amor lo que, al implicarlo y provocarlo, dota al trabajo de sentido. La significación última y radical del trabajo no se capta en la mera relación hombre-naturaleza (aunque la presuponga), puesto que esa relación ha de ser situada en el interior de un haz de relaciones más hondo y radical: la relación de cada persona singular con las demás personas y con Dios. El trabajo es un momento interior al proceso de amar. El trabajo recibe su valor decisivo del amor que expresa, del que nace, del que se alimenta y al que se ordena»[3].
Pero cabe explicitarlo más:
Por una parte, existe una muy estrecha conexión entre amor y trabajo. A menudo he explicado, siguiendo a Aristóteles, que amar es «querer el bien para otro». Ahora añado que para que el amor sea pleno, ese querer debe resultar eficaz: esto es, ha de dispensar efectivamente a la persona amada lo que constituye el bien para ella. No bastan las buenas intenciones, ni siquiera una más o menos determinada determinación de la voluntad que no culmina en obras. ¡Hay que lograr ese provecho!… o, al menos, poner todos los medios a nuestro alcance para conseguirlo.
Pero la gran mayoría de los bienes reales, objetivos y a menudo indispensables que podemos ofrecer a nuestros conciudadanos se obtienen gracias al trabajo profesional, entendiendo estas dos palabras en su acepción más dilatada. Por eso, de quien pudiendo hacerlo no trabaja, no cabe decir que de veras ame o, al menos, que su amor sea pleno, cabal; y por eso, porque en verdad logra el bien para la persona querida, suelo añadir que trabajar por amor es amar en plenitud, amar dos veces… y aumentar por todo ello la propia perfección.
Como apunta Kierkegaard: «La perfección consiste en trabajar. No es como suele exponerse de la manera más mezquina, que es una dura necesidad eso de tener que trabajar para vivir; de ninguna manera, es precisamente una perfección eso de no ser toda la vida un niño, siempre a la zaga de los padres que tienen cuidado de uno, tanto mientras viven como después de muertos. La dura necesidad —que, sin embargo, cabalmente refrenda lo perfecto en el hombre— se hace precisa sólo para obligar, a quien no quiere reconocerlo por las buenas, a que comprenda que el trabajo es una perfección y no sea recalcitrante en no ir alegre al trabajo. Por eso, aunque no se diese la así llamada dura necesidad, sería con todo una imperfección el que un hombre dejase de trabajar»[4].
En semejante ámbito, la tarea de la familia se muestra indispensable. Y no consiste sólo en fortalecer la voluntad, creando hábitos de trabajo. Requiere sobre todo robustecerla con eficacia, enseñando a vivir la propia tarea y la formación que prepara para realizarla, no como medio de afirmación personal ni de adquisición egoísta de ganancias, sino como herramienta de servicio, como búsqueda real del bien para otro en cuanto otro, como vehículo del amor. Juan Pablo II lo ha expuesto con claridad y firmeza: «La familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela doméstica de trabajo para todo hombre»[5].
b) Amor, trabajo y «revolución» social
Por otro lado, ya en la dinámica de la vida adulta, el trabajo compone el instrumento por excelencia para instaurar esa cultura del amor a la que tantos aspiramos. ¿Cómo y por qué? Antes que nada, porque las relaciones laborales gozan de una importancia primordial en el mundo contemporáneo, hasta el punto de conformar la trama más sólida de nuestra civilización. De ahí que modificar los nexos de trabajo equivalga, en definitiva, a transformar la sociedad.
¿Sonaría exagerado asegurar que tales relaciones se configuran hoy, en una porción considerable de los casos, como vínculos en buena parte egoístas, en los que predomina casi incontrastado el do ut des, primando de manera bastante absoluta el ansia de beneficios? No lo sé con certeza, pero tampoco importa mucho. Lo que sí querría dejar sentado es que, por sí mismas, las conexiones en torno al trabajo pueden convertirse en vehículo extraordinario de la donación cuasi universal de uno mismo.
¿Bajo qué condiciones?
El requisito imprescindible es que dicho trabajo se encuentre realizado por amor, no en el sentido fácil y romanticón que a menudo hoy se le atribuye, sino en el muy eficaz y real que antes sugería: la búsqueda del bien para otro. Aplicándolo a nuestro supuesto, se trataría de un trabajo que, sin excluir la justa y debida remuneración, busque fundamental y sinceramente el bien para sus destinatarios. Entonces se establece como una auténtica entrega de nuestro yo.
¿Motivos? En condiciones normales, el fruto de nuestro quehacer intelectual o manual constituye una excelsa encarnación de la propia persona. Cuando el hombre termina bien su tarea, cumplidamente y hasta el fondo, poniendo en juego lo mejor de sí, hace reposar su ser más propio en el resultado de esa labor profesional, se expresa íntimamente a través de ella. El trabajo se configura, entonces, como exquisita cristalización de nuestro yo: en él hacemos descansar lo más noble de nosotros mismos. Pero, entonces, esa actividad representa una clarísima posibilidad de donación universal del propio ser. Y gracias a ella podemos alcanzar la plenitud de la vocación a la entrega que nos compete como personas.
Curiosamente, aunque a modo de simple hipótesis ideal-utópica, lo habían anticipado Marx y Engels: «Supongamos —afirman— que produjéramos como seres humanos: en su producción cada uno confirmaría a la vez a sí mismo y al otro. 1º) En mi producción realizaría mi individualidad, mi peculiaridad. Al trabajar gozaría de una manifestación individual de mi vida, y al contemplar el objeto producido me alegraría conocer mi propia personalidad, como una potencia actualizada, como algo que se podría ver y coger, algo concreto y nada incierto. 2º) El uso y goce que obtendrías de mi producto me proporcionaría la inmediata y espiritual alegría de satisfacer por mi propio trabajo una necesidad humana, de cumplir la naturaleza humana y de procurar a otro el objeto que necesita. 3º) Tendría conciencia de ser el mediador entre tú y el género humano, de ser experimentado y reconocido por ti como un complemento de tu propio ser y como una parte indispensable de ti mismo, de estar recibido en tu espíritu y tu amor. 4º) Al aprovechar lo que produce, me harías experimentar la alegría de cumplir tu vida por el cumplimiento de la mía, y de confirmar así en mi trabajo mi verdadera naturaleza, es decir, mi sociabilidad humana. Nuestras producciones serían otros tantos espejos donde nuestros seres irradiarían unos hacia otros»[6].
Con otras palabras. Cuando el trabajo y sus frutos proceden de un auténtico amor, que procura el bien real de los otros; y cuando, además, se encuentra realizado con toda la perfección técnica y humana de que uno es capaz… arroja como saldo una realidad —materia transformada, idea, servicio— profundamente expresiva de nuestra persona: «algo» que manifiesta y transporta nuestra más íntima substancia. Nos damos ¡nosotros mismos! merced a nuestra labor. Por otra parte, al recibirlos con agradecimiento, sus destinatarios, en los productos que hemos elaborado acogen nuestro propio ser… al tiempo que se instaura la comunión de bienes en que consiste definitivamente el amor y la amistad. Y eso, hoy, con dimensiones universales.
Así lo explica Grimaldi. «El peor castigo, la más amarga soledad, consiste en la rigurosa excomunión de haber trabajado mucho, transfundiendo nuestra vida en lo que hemos producido, mientras nadie lo aprovecha. Lo que uno produce sin que nadie lo consuma, esta vida derramada en un objeto, pero que nadie quiere recoger, es parecido a un amor no compartido. A la inversa, el máximo cumplimiento del trabajo consiste en satisfacer con lo que hacemos lo que otros esperan. Lo que necesitan, lo que desean para cumplirse y hacerse felices, somos nosotros quienes lo hacemos. Mediante nuestro trabajo traemos a los otros su propia plenitud: al trabajar es nuestra vida la que regenera la de los otros. Nos experimentamos mayores que nosotros mismos, puesto que nuestra vida da vida a los otros, y los otros nos necesitan para ser ellos. Así es, pues, como el trabajo transmuta la comunidad en comunión y sella nuestra unión con los otros. Como el amor, el trabajo hace, pues, mi vida importante para otra persona y alegra su vida sólo al entregarle la mía. Pero, a diferencia del amor, el trabajo es la única manera de dar su vida a los otros sin imponerles nuestra persona. Bajo su forma anónima, silenciosa y discreta, el trabajo es el incógnito del amor»[7].
¡Gracias al trabajo enamorado se hace realidad, en la medida en que es posible, una auténtica civilización del amor!
3. Conclusión… y reto
Por eso, cabría afirmar que el camino de la revitalización de este Occidente un tanto despersonalizador, cansino y desamorado, tiene su inicio en la familia, ámbito primordial donde la persona es siempre advertida, tratada y reforzada como persona, como principio y término de amor. A lo que hay que añadir que la herramienta más adecuada para llevar a término esa convulsión es, justo, la amorosa dádiva de sí a través del trabajo… cuyo «lugar» más común de desarrollo es la empresa.
Familia y empresa, por tanto: he aquí los dos motores principales del necesario y ya inmediato —¡si nos empeñamos!— resurgimiento de nuestro mundo. Pero un trabajo, la puntualización es clave, cuyo sentido más hondo se aprende, antes y más que en cualquier otra institución, en el hogar, y desde él dimana, confiriendo auténtico vigor humanizador y calor vital, a la sociedad entera[8].
Algo así escribía hace unos años. Ahora, por convicción profunda y no por simple oportunidad, quiero añadir: para colaborar con la familia, y en beneficio de ambas, la empresa cuenta, entre otros, con un medio muy específico al que no debe renunciar: enseñar también ella el sentido del trabajo… y favorecer la realización de un trabajo con sentido.
He aquí el reto que deseo lanzar, amabilísimamente, en este artículo. •- •-• -••• •••-• [1] Para cuanto acabo de exponer, junto con las referencias bibliográficas correspondientes, me permito remitir a Tomás Melendo, Las claves de la eficacia empresarial, Rialp, Madrid 1990, cap. 1. [2] En este punto, tal vez puedan consultarse Tomás Melendo, La hora de la familia, Eunsa, Pamplona, 3ª ed. 1996, y Solución: la familia, Palabra, Madrid, 3ª ed. 2002. [3] José Luis Illanes, “El trabajo en la relación Dios-hombre”, AA.VV., Dios y el hombre, Actas del VI Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona 1984, p. 720. [4] Søren Kierkegaard, Søren, Los lirios del campo y las aves del cielo, Guadarrama, Madrid 1963, p. 88 [5] Juan Pablo II, Laborem exercens, 14-IX-1981, núm. 10. [6] Marx-Engels-Gesamtausgabe, Erste Abteilung, vol. 3, Berlín 1932, p. 546. [7] Nicolás Grimaldi, “¿Cuál es realmente el valor del trabajo?”, en Doménec Melé (ed.), Ética, trabajo y empleo, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 44-45. [8] Tal vez cabría aplicar a este contexto las decisivas convicciones de Juan Pablo II: «En un mundo en el que parece despreciarse la función de tantas instituciones y en el cual se deteriora impresionantemente la calidad de vida, sobre todo urbana, la familia puede y debe llegar a ser un lugar de auténtica serenidad y de armonioso crecimiento. Y esto, no para aislarse de modo orgulloso y autosuficiente, sino para ofrecer al mundo un testimonio luminoso de hasta qué punto es posible la recuperación y la promoción integral del hombre, cuando esta promoción parte y tiene como punto de referencia la sana vitalidad de esa célula primaria del tejido civil y eclesial que es la familia» ("Discurso a los participantes en el Congreso sobre la Pastoral Familiar", 5-V-1979, en Juan Pablo II a las familias, cit., núm. 70). | |||||
Para volver a la Revista Arbil nº 88
| |||||