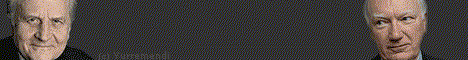| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para volver a la Revista Arbil nº 88 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 88 | |||||
por Carlos Eguia Publicado en Temas españoles y recuperado por la magnífica página filosofia.org el texto deshace malentendidos, construidos sobre la calumnia, en relación con el régimen que tuvo el indio en el periodo en que los reinos de allende el oceano disfrutaron de la legislación de Indias. | |||||
| Introducción • Posición española • Contraste histórico • Una empresa arriesgada • El problema de la libertad • Ensayos sociológicos • Política proteccionista • El Municipio • El Matrimonio • La Enseñanza • Las encomiendas Introducción «Se obedece, pero no se cumple.» Con esta frase, inserta en la mayor parte de los libros que tratan del régimen español en Indias, algunos historiadores han pretendido resumir el valor práctico de las leyes de Indias y de todo el sistema montado en América para proteger al indio. Para los que aún no han comprendido la obra de España en América, el «se obedece, pero no se cumple» es un axioma incontrovertible que quiere expresar una realidad histórica. Los actuales estudios americanistas, más comprensivos y más imparciales, han echado por tierra todo el tinglado de mentiras que montaron los constructores de la leyenda negra hispanoamericana. No se puede hacer historia a base de la anécdota, como tampoco se puede generalizar con unas cuantas excepciones. Las ordenanzas, concebidas y escritas en favor de los indios, no fueron unos legajos de estricto valor histórico, sin aplicación práctica. La mayor parte de ellas se cumplieron, y aquellas que no llegaron a plasmarse en la realidad concreta fue porque las circunstancias lo impidieron o lo aconsejaron. El español que se adentra en el estudio minucioso de nuestra historia en América –las Indias– experimenta un cúmulo de emociones dormidas en el sueño de los siglos. A través de tantas páginas escritas con la pluma y con la espada de tantos hombres castellanos de recia raigambre española, vemos desfilar ante nosotros el glorioso pasado de España. Un día nos emocionará el relato de la hazaña de Cortés o de Pizarro. Vibraremos con Valdivia, acompañándole en su largo caminar a través de tribus araucanas, y nos asombrará el salto olímpico de un campeón del heroísmo –Alvarado–, cuya hazaña traspasa los límites de lo real. Seguramente volveremos el rostro a cosas nuevas, decepcionados por las tremebundeces que nos cuentan algunos de nuestros cronistas. Sus impresiones nos habrán hecho pensar que el español fue un bárbaro en su comportamiento con el indio. Es cierto que algunas veces, por mil circunstancias, lo fue; pero para juzgarle es preciso colocarse en su posición, volver unos siglos atrás con la pesada armadura que aterraba a las mismas fieras. Incluso es necesario despojarse de nuestra mentalidad moderna «made in siglo XX». Tal vez, después de realizada esta sencilla operación, tenga para nosotros menos valor el testimonio de algunos cronistas. Al leer la información que fray Marcos de Niza dirigió desde Méjico a la Corte española, nos daremos cuenta de que gran parte de sus improperios contra los conquistadores de Quito provenían de un exceso de amor propio ofendido. El lector de novelas de aventuras se habrá extrañado de encontrar en la historia de América cosas tan asombrosas como la coincidencia de Belalcázar, Quesada y Federmann en un territorio desconocido. El recuerdo de esta cita histórica, imprevista e inevitable por parte de los hombres, con el relato de 160 castellanos a través del Cauca, del páramo de Sumapaz y de la sabana de Bogotá, produce un entusiasmo sin límites, y, sin embargo, la insidiosa acusación del capitán Alfonso Palomino a Belalcázar habrá hecho desmerecer el concepto que teníamos de este bravo soldado. ¡Qué lástima que nuestro sueño dorado junto a Belalcázar se haya interrumpido por el resentimiento de un capitán menospreciado! Y así, una a una, las páginas de nuestra historia de Indias se tiñen con el velo negro de la leyenda, escrita por los mismos españoles y corregida y aumentada por los extranjeros. Deshacer malentendidos o construir sobre la calumnia es difícil, pero cuando va en ello el buen nombre de España y de nuestros antepasados, es tarea que a todos compete por igual. Ahora que el mundo ha colocado en un plano primordial al hombre, dándole muchas veces más valor que a sus propias obras, no es empeño inútil atraer la atención sobre el elemento humano de la conquista en su doble aspecto: el conquistado y el conquistador. A España le preocupó más el primero. Si la empresa de España en América hubiera sido de conquista, podríamos seguir pensando que el indio era el conquistado; pero como la obra de Indias no fue conquista, sino pacificación y poblamiento, el indio, ni en el régimen ni en el modo de pensar español fue el conquistado, y lo que en el Nuevo Mundo se fundaron no fueron colonias o factorías. Ricardo Levene ha demostrado, para los que quieran comprenderlo, que las Indias no eran colonias. Eran reinos o señoríos, incorporados a la Corona de Castilla y de León por gracia y favor de una concesión pontificia. En los documentos reales no figura la palabra colonia o el término conquista. Se habla de posesiones, de dominios, de reinos, de señoríos o de repúblicas, entendiendo este último vocablo en su estricto sentido etimológico. Los habitantes de estos dominios, los indios, eran, a efectos legales, tan españoles como los nacidos en España. Los matrimonios entre indígenas o entre españoles y aborígenes americanos se consideraban legítimos. Para la administración del Nuevo Mundo descubierto, España trasladó sus antiguas instituciones, y cuando las circunstancias lo requerían, no tenía inconveniente en modificar y adaptar todo lo que redundase en beneficio de los indios. Se creó el Consejo de Indias, distinto del de Castilla, pero de la misma categoría. En este Consejo, creado por Fernando el Católico y reafirmado definitivamente con Carlos V en 1524, se dirimían todos los asuntos –judiciales, ejecutivos, económicos, &c.– relacionados con las Indias. La Casa de Contratación, a orillas del Guadalquivir sevillano, aliviaba el trabajo del Consejo de Indias con una Cámara de Justicia y otra de Gobierno. Asomada al mar en el espejo ribereño del agua dulce, la Casa de Contratación era la antesala de los navegantes, el pulso infatigable de un pueblo audaz y ultramarino. España brinda a América el conjunto de sus instituciones político-territoriales, no en señal de mezquino préstamo, sino como expresión de su propia vitalidad. Para la Corona española, las Indias y los indios constituyeron un pueblo nuevo, nacido al calor de su ansia expansiva. El hecho verídico es que las Indias formaron otra España. Con esa otra España los reyes extremaron su delicadeza hasta en la máxima autoridad que representó el poder castellano (castellano equivale a decir español) en América. Por encima de los gobernadores o de los heroicos adelantados colocaron a los virreyes. En la época de los Austrias, los virreyes tuvieron un carácter nobiliario y con los Borbones se acentúa su cualidad burocrática. Equiparable a la institución virreinal surgen las Audiencias, con absoluta independencia judicial. Poco a poco, España va dando a América su religión, su idioma, su sangre y sus instituciones. Considerar que todo se realizó en provecho de unos aventureros o para enriquecer unas exhaustas cajas reales, sería empequeñecer una obra que casi no tiene igual en la tierra. Después de la Redención –consideran algunos–, es el hecho más grande que ha registrado la Historia. Al lado del esfuerzo legislativo de España en pro de los indios y del trasplante de instituciones, palidecen las asombrosas historias de los conquistadores (se ha aceptado la denominación de conquistador para unificar la terminología), todas las «noches tristes» de América fueron nada o casi nada en comparación con esa otra gesta, aún no escrita en su totalidad, que lleva por título la conquista jurídica del indio. Si alguien se atreve a decir con Raynal que «les depredations des espagnols dans toute l'Amerique ont eclairé le monde sur les excés du fanatisme» es porque desconoce la propia historia de España. Posición española El descubrimiento de América, que, en frase de Samuel Johnson, «ofreció un nuevo mundo a la curiosidad europea», y la colonización (aunque las posesiones de América no eran colonias, se acepta el término colonización) constituyeron una «merkwürdige Mischung von Gett und Gewin» (mezcla rara de Dios y de materialismo). Esta mezcla sólo puede entenderse teniendo en cuenta la mentalidad de aquella época. Para explicárselo no es necesario definir la moral en el sentido del egoísmo y de la doblez de intención, apoyándose en una efímera razón de Estado. Basta considerar que el hombre, aun en las empresas de mayor envergadura espiritual, no puede prescindir de los elementos humanos y de hundirse en el fango, con peligro de destruir la obra que realiza con sus propias manos. Frente a América, la primera pregunta es de si España tenía derecho al mundo descubierto por los navegantes. El mismo interrogante llenó durante siglos los libros y las polémicas jurídico-teológicas. Nuestras elucubraciones, en caso de aceptar este derecho, nos llevarían a formular la siguiente pregunta: ¿Con qué normas debió realizarse la conquista? Dilucidar este interrogante, abierto durante siglos en nuestra historia de España en América, sería explicar la razón de ser de España en Indias. Los que lo han intentado han tenido que recorrer, una por una, todas las cédulas reales relacionadas con la pacificación y poblamiento indianos, y a través de ellas y de las leyes de Indias han visto el análisis sincero, leal y noble, que España hizo de su propia obra en América. Ninguna otra nación se ha juzgado tan inflexiblemente como España. Se comprende, porque en la pacificación de América existieron dos bandos: uno, el del indio, y otro, el del conquistador. La Corona, las leyes y las autoridades figuran en el primero; a veces el propio conquistador engrosa las filas de los defensores de los derechos del indio. Una explicación de todas estas realidades se encuentra en la propia historia de la Humanidad, tejida a base de grandezas y de mezquindades. Quizá si el nuevo mundo creado en América hubiera sido una especie de paraíso terrenal sin defectos, nadie creería que aquello era obra de hombres. La vida de los héroes y de los grandes pueblos está llena de mezquindades. Precisamente el contraste entre los medios y los fines conseguidos produce nuestra admiración. Ahí está la grandeza. Contestando a la pregunta «¿España tiene derecho al Nuevo Mundo?», se puede citar el razonamiento escolástico del teólogo extranjero Juan Mair: «A) Cuando un príncipe inferior procura separar a los súbditos de la obediencia y respeto debidos a la autoridad suprema, de quien él recibe su autoridad, ha merecido su destronamiento. El silogismo es válido para el caso de las tribus que rechazaban la evangelización, y no reconociendo a Dios apartaban a los demás de su conocimiento. Francisco de Vitoria aborda el problema desde el punto de vista jurídico. Por derecho natural, los ríos, los mares y los puertos son comunes a todos los hombres, y por derecho de gentes, las naves pueden arribar a todos los puertos. Basado en estas razones, llega a afirmar, de un modo tajante, que los españoles tienen pleno derecho a visitar y permanecer en aquellas tierras, sin daño para sus naturales. Respecto al modo de realizar la conquista, tanto Francisco de Vitoria como Báñez y Domingo de Soto justifican la intervención y la guerra, fundados en la sociabilidad universal, que regula el Derecho Internacional positivo. En América el conquistador y el colonizador se encontraron con que el indio había quebrantado los deberes de sociabilidad natural y universal, en relación con sus convecinos y con los castellanos. La respuesta casi unánime de los teólogos y de los juristas ante este estado de cosas es la intervención para remediar una situación anormal y, en algunos casos, la guerra justa. Pero el debate sobre esta cuestión encierra toda una serie de capítulos que podrían agruparse bajo el título de Derecho de España en América. En el presente estudio nos interesa analizar otro aspecto de la cuestión: el indio, como elemento humano de la conquista, encajado en el régimen español. Sirvan de entrada aquellas palabras de Felipe IV, inspiradas en el testamento de la Reina Católica: «Quiero que me deis satisfacción a mí y al mundo del modo de tratar esos mis vasallos, y de no hacerlo con que en respuesta de esta carta vea yo ejecutados ejemplares castigos en los que hubieran excedido en esta parte me daré por deservido, y aseguraos que aunque lo remediéis lo tengo de remediar y mandaros hacer gran cargo de las más leves omisiones en esto, por ser contra Dios y contra mí, y en total ruina y destrucción de estos Reinos, cuyos naturales estimo y quiero que sean tratados como lo merecen vasallos que tanto sirven a la monarquía y tanto la han engrandecido e ilustrado.» Contraste histórico Los ingleses han dejado una doble huella en Norteamérica: la pluralidad de ritos y el exterminio. Su colonización fue un modelo de adaptación al suelo y a una nueva vida, en la que todo estaba por hacer. fue también un trasplante íntegro de familias del viejo al nuevo continente. Para que fuese perfecto sólo le faltó el sentido espiritual y de unidad. En Norteamérica no hubo misioneros que se interpusieran entre el colono y el indio. Tampoco hubo teólogos que defendieran los derechos de estos últimos. Los indígenas norteamericanos, llámense algonquinos, shoshones o atapascos, carecieron del misionero protector. Solamente Francia, en el vasto país canadiense, desarrolló una actividad misional digna de elogio y casi comparable con la de España. Este sentido misional de expansión católica se trasluce en las palabras del rey cristianísimo a los colonos franceses: «Ordenarnos que los descendientes de los franceses arraigados en dicho país, así como los salvajes que vengan en conocimiento de la fe y hagan profesión de ella, sean tenidos y reputados por naturales franceses.» Los franciscanos y jesuitas de nacionalidad francesa emularon la labor de nuestros misioneros entre las tribus procaces de algonquinos e iroqueses. Delante de los coureurs des bois o buscadores de pieles, sembraron el suelo canadiense de una doctrina que floreció años más tarde, al calor de la sangre de los mártires. Le Jeune, Brebeuf y Lallement son tres nombres, entre otros muchos, que encabezaron largas listas de misioneros mártires. Pero la colonización francesa, refugiada en el Canadá, sufrió la persecución inglesa. Los colonos ingleses arrebataron a Francia y a Holanda sus pacíficas conquistas del suelo norteamericano. Inglaterra no quiso, o no pudo, compartir la tierra con nadie. Evitó, además, la unión con las tribus indias. No les regaló sus tradiciones, ni su lengua, ni su cultura. Para el colono anglosajón el indio era un holgazán indisciplinado, sin aptitudes para el trabajo. En parte tenía razón. El indio no había nacido para el trabajo de una tierra que lo pedía todo, hasta la propia vida. Los nativos a quienes los ingleses emplearon en el laboreo de las tierras enfermaban o morían. Necesitaban un proceso progresivo de aclimatación a la nueva vida y los colonos no se lo permitían. Como un presagio de los tiempos modernos de Norteamérica, la vida caminaba de prisa y los hombres no tenían tiempo que perder en aclimatar a otros hombres. Además, el indio no llegó nunca a tener una condición humana digna, al menos así lo pensaban los ingleses. Por otra parte, participar de todos los inconvenientes del trabajo, sin ninguna de las ventajas, no les resultaba práctico y muchos se sublevaban. Cuando los ingleses se dieron cuenta de esta realidad cerraron todo trato con los indios y se convirtieron en sus enemigos. Inglaterra mantuvo esta actitud beligerante hasta el siglo XVIII. En 1762 el cacique otaua Pontiac, aliado con otras tribus vecinas, se lanzó a una guerra sin cuartel contra los fuertes ingleses. Uno tras otro todos fueron claudicando ante la furia indígena, pero al llegar a Detroit y Pitt el poderío inglés consiguió prevalecer. En una agotadora campaña de tres años, Bouquet y Johnson consiguieron dejar fuera de combate a Pontiac y a sus aliados. La rebelión se vence con el asesinato de Pontiac –año de 1769– a la salida de una fiesta. Inglaterra depuso esta actitud cuando necesitó de la colaboración india frente a Francia. El legado inglés a la joven nación norteamericana, nacida en el tratado de paz del 3 de septiembre de 1783, después de una dura guerra en pro de la independencia, fue un pueblo aborigen en vías de exterminio, enemigo de los blancos, inculto y retrasado como en los tiempos del neolítico, con el que entabló una guerra sangrienta, concluida en 1862. Las únicas instituciones que legó Inglaterra al Nuevo Mundo fueron la taberna y el sheriff, y en las aguas que bañaban los dominios españoles, la piratería. La taberna y el sheriff eran tan instituciones como el café vienés en la Austria del despotismo ilustrado y de principios de siglo. Del indio nadie quiso saber nada, y cuando algunos más humanitarios se acordaron de él fue para exterminarle. En general, prefirieron sustituirle por esclavos negros. Resultaban más baratos y más eficaces. Cuando en 1863 se abolió la esclavitud, durante la guerra separatista, vivían en Norteamérica cuatro millones de esclavos de origen africano. Sus descendientes son los que hoy no pueden compartir con los blancos el asiento en el mismo autobús o el pupitre en las escuelas. Hoy, como ayer, en el país de la democracia impera el criterio racista. El claro contraste que ofrecen la colonización inglesa y la colonización española en el Nuevo Mundo, se basa en la diferencia de juzgar la vida, los hombres y las cosas. Mientras que para un inglés el móvil de sus actos es el fair play (adaptación del jugador al juego, considerado en su conjunto), para un español no hay más motor que el honor, en el sentido calderoniano de «patrimonio del alma». Sin embargo, el fair play requiere abnegación ante el equipo, aunque no la anulación de la persona. Los ingleses actuaron en Norteamérica agrupados en pequeños equipos: los padres peregrinos del Mayflower, que pactaron con los indios a su arribada a Norteamérica –1620–, para poder establecer una colonia; los intolerantes puritanos de la bahía de Massachusetts, compradores de tierras a la Compañía de Plymouth; los cuáqueros de Pensilvania, fundadores de la floreciente Filadelfia; los católicos de Maryland, dirigidos por lord Baltimore, y los regenerados de Oglethorp, fundador de Georgia e introductor de grandes mejoras entre los colonos: prohibición de bebidas alcohólicas. Estos equipos no actuaron con el mismo fair play de un «match» de fútbol o de una elección parlamentaria, pero todo su sacrificio y abnegación se redujo a mejorar las condiciones del conjunto colonial, en detrimento de los pobladores aborígenes. Aquí radica la gran diferencia con la obra de España. Mientras que Inglaterra, Francia y España han hecho América, sólo España vertió su alma en los pueblos descubiertos, aplicando siempre, en constante pugna con los escépticos, los principios cristianos a los problemas que se planteaban en el Nuevo Mundo. Pereyra asegura que los colonos ingleses tenían dos amores y un odio. Sus dos amores eran la libertad y el trabajo; su odio, el oro y otros metales preciosos. Bien se puede decir, sin incurrir en ningún error histórico, que su odio estaba centrado en las tribus de indios. Se habrían considerado más felices si no hubieran existido éstos. Cuando Italia conquistó el imperio de Abisinia, se escribieron páginas muy elocuentes, enalteciendo su obra como la «empresa colonial más grande de la Historia». El autor de la feliz frase prefirió olvidar en aquel momento la Historia para no acordarse de España. Nunca un pueblo, excepto el español, creó veinte naciones que proclaman a los cuatro vientos el nombre de España. Son veinte naciones nacidas bajo la tutela española y alimentadas con la tradición cristiana de nuestra raza, lengua y cultura. Una empresa arriesgada Cuando en la risueña mañana del 25 de septiembre de 1493 Colón inició su segundo viaje a las Indias, con doce carabelas y tres naos, los Reyes Católicos tenían conciencia clara de la empresa que llevaban entre manos. Saben que se ha abierto ante los horizontes dilatados del alma castellana un nuevo país, inculto y salvaje, pero rico en promesas. A partir de entonces, dirimida la contienda con el último reducto moruno de Granada, no tendrán mayor preocupación que engrandecer sus reinos, dando a las nuevas tierras descubiertas el sello de lo español. Los indios, con todos sus defectos e inconvenientes, son sus vasallos. Las bulas lo acreditan y se aceleran los preparativos, porque en Castilla se teme que Juan II de Portugal les tome la delantera. Con las bulas Inter coetera y Dudum siquidem, otorgadas por Alejandro VI, y gestionadas por Bernardino de Carvajal, obispo de Badajoz, y por Juan Ruiz de Medina, obispo de Astorga, están seguros de que las islas y las tierras no ocupadas por príncipes cristianos les pertenecen a ellos. El entusiasmo del descubrimiento y la grandeza de alma de nuestros reyes no permitieron prever las dificultades enormes que surgirían en la pacificación de América. Colón y los primeros navegantes del Nuevo Mundo no hicieron más que asomarse a una pequeña ventana de aquel mar de confusión que constituían las tierras y los hombres de Indias. Fray Domingo de Betanzos, en una carta dirigida al Consejo de Indias, resumía el panorama con las siguientes palabras: «Todas las cosas de aquestos indios son un abismo de confusión, lleno de mil cataratas, del cual salen mil confusiones e inconvenientes.» Desde los primeros tiempos el conquistador tuvo que plantearse el siguiente dilema: o perder o quitar la vida. El carácter indio y su modo habitual de vida no permitían una conquista por medios pacíficos. España lo intentó con el famoso Requerimiento, redactado por el jurisconsulto Palacios Rubios. La salida de la magna expedición de Ovando se retrasó porque el documento aún no estaba escrito. A pesar del esfuerzo jurídico y de la buena voluntad de las autoridades, el indio no aceptó una fórmula ideada en un país extraño en un principio para él –España–. En aquel documento se le decía que adorara al único Dios existente y que prestara vasallaje a unos reyes que habían recibido sus tierras, las propias tierras de los indios, por voluntad expresa del Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra y señor de lo temporal y de lo espiritual. El Requerimiento, en la mayor parte de América, fue un fracaso previsible, pero imprevisto. La cultura de los habitantes del Nuevo Mundo no estaba, ni mucho menos, a la altura de los aztecas, de los incas o de los mismos chibehas. Por esta razón España se tuvo que enfrentar con culturas e inculturas milenarias, en estado de letargo, desconocidas de todo el mundo. Debía penetrar en los poblados indígenas, conocer sus ancestrales y bárbaras costumbres para ofrecerles después un cambio de vida. La penetración no siempre se consiguió por igual. Los primeros contactos se desarrollaron en forma de lucha. Vencería el más poderoso, y desde Cuba hasta Paraguay, en las Antillas, en Méjico, en Perú y en Chile, vencedores y vencidos extremaron sus recursos militares y sus fuerzas. El español llevaba la desventaja numérica y el indígena la cualitativa. Sin embargo, el carácter indómito del indígena consiguió destruir bastantes ciudades: Valdivia, la Imperial, Angol, Santa Cruz, Chillán y la Concepción. Los vencedores entraban en los poblados acuchillando a diestro y siniestro. Las mujeres y los niños, maniatados como vulgares malhechores, sufrieron las consecuencias de la guerra. Durante muchos años los araucanos fueron los «aucas» –enemigos– de los españoles. Y mientras el guerrero se esforzaba en dominarlos, el colonizador levantaba ciudades donde convivían por igual unos y otros. En la península los desconocedores de algunas costumbres americanas, como la de celebrar los triunfos con fiestas en las que se exhibían públicamente las cabezas de los cristianos muertos, alzaban mil voces en defensa del indio. Su propósito era sincero, aunque de Pirineos para afuera desacreditaran la causa española. Por eso, el Consejo de Indias atendió sus demandas, por encargo de los reyes. No todas las voces se levantaban al unísono. Los testimonios acerca de los indios, estableciendo un paralelo con el de Las Casas, eran desconcertantes. Un extranjero, Francisco I, rey de Francia, llegó a la conclusión de que «los indios son salvajes que viven sin conocimiento de Dios y sin uso de razón». Del mismo modo, en Norteamérica los cazadores de búfalos, durante la construcción del ferrocarril transcontinental, trataban y consideraban a los indios como si no fueran seres humanos. Esta opinión contrasta, en lo fundamental, con la de Bartolomé de Las Casas: «Dios creó a este sencillo pueblo sin maldad y sin artificio. Son de lo más obediente y fiel a sus señores naturales y a los cristianos que sirven. Son de lo más sumiso, paciente, pacífico y virtuoso. No son pendencieros, rencorosos, ni querellosos o vengativos. Sin embargo, son más delicados que unos príncipes y mueren fácilmente de trabajo o enfermedad. No poseen, ni desean poseer, bienes terrenos. Seguramente esta gente sería la más santa del mundo si adorasen al verdadero Dios.» Gonzalo Fernández de Oviedo refuta su teoría considerando a los indios «naturalmente viciosos y vagos, melancólicos, cobardes y, por lo general, un pueblo mentiroso y veleidoso». Los cronistas nos describen los matrimonios de los indígenas como un sacrilegio. Su único deseo –según el testimonio de testigos oculares– es comer, beber, adorar ídolos y cometer obscenidades. Hay quienes los pintan libidinosos, idólatras y veleidosos. En un discurso pronunciado en 1525 ante el Consejo de Indias, el ilustre dominico Tomás Ortiz declaraba: «En el continente comen carne humana fresca. Son más dados a la sodomía que cualquier otra nación. No existe justicia entre ellos. Van desnudos. No tienen consideración ni al amor ni a la virginidad. Son estúpidos y tontos. No tienen respeto por la verdad, salvo cuando es su beneficio. Son inestables. No tienen conocimiento de lo que significa previsión. Son desagradecidos y mudables. Hacen alarde de embriagarse con unas bebidas que fabrican con ciertas hierbas. Son brutales. Entre ellos no existe la obediencia. Son incapaces de aprender. Traidores, crueles y vengativos, nunca olvidan. Muy hostiles a la religión, perezosos, deshonestos, abyectos y viles, en sus juicios no son fieles a la ley. Mentirosos, supersticiosos y cobardes. No ejercen ninguna industria o arte humano. No quieren cambiar de costumbres. No tienen piedad con los enfermos, y si alguno cae gravemente enfermo, sus amigos y vecinos se lo llevan a las montañas para que se muera allí.» A diferencia de otras naciones, España prefirió la atracción moral y la igualdad jurídica al ignominioso exterminio y al innoble aislamiento. Ante la dificultad de realizar su propósito, no podía volverse atrás o adoptar la posición inglesa de abandonar al indio a su propia suerte. La conciencia española se sublevaba ante el solo planteamiento de esta idea. Hasta 1542, Carlos V tuvo el pensamiento de abandonar el Perú, considerando que había despojado a los incas de un imperio que les pertenecía en derecho. No fue un golpe de propaganda al estilo actual o consecuencia de una doble intención con miras políticas. Estuvo a punto de llevar a la práctica su propósito, y lo hubiera hecho si Francisco de Vitoria no hubiese convencido al emperador de lo descabellado de su idea. La Junta de 1542 dictaminó que Carlos V habría pecado mortalmente de haber abandonado el Perú. Sólo el genio jurídico-teológico de Vitoria, que logró encontrar argumentos para justificar los derechos del emperador sobre las tierras del Nuevo Mundo, pudo salvar al Perú de una suerte bastante incierta. Es asombroso pensar en la rectitud de conciencia y en la generosidad de Carlos V, cuando un país de las dimensiones y riquezas del Perú habría podido saciar la codicia de muchos reyes. En consecuencia, la Corona española decidió seguir adelante para realizar la tarea que Dios y la Historia habían puesto en sus manos. Los payaguás y guaycurús del Paraguay eran temidos por sus cruentas invasiones destructoras. De ellos se podía decir lo que cuentan del caballo de Atila, que donde pisaba ya no volvía a crecer la hierba. Las ciudades que sufrían continuos asaltos, como Concepción del Bermejo, eran abandonadas. Buenos Aires tuvo que sufrir la enemistad india durante dos siglos. Eran dos razas y dos culturas que chocaban. El resultado lógico era la guerra cuando el elemento más débil no cedía. Si España no hubiese llevado a América más móvil que el del enriquecimiento y ensanchamiento de sus territorios, la raza indígena hubiera desaparecido del mapa o, al menos, hubiese quedado reducida a unos cuantos ejemplares de museo. Como los móviles fueron muy distintos, ya que España deseaba formar nuevos pueblos, sin prescindir del aborigen, el resultado fue la mezcla en una convivencia regulada por leyes elaboradas en España e inspiradas en las informaciones que llegaban de Indias. Paraguay nos ofrece un ejemplo clarísimo de fusión hispano-india, sin efusión de sangre. Casi se puede asegurar que fue un modelo de colonización (valga la expresión) llevado a cabo por Domingo de Irala. En los lugares en que no se efectuó esta fusión, los indígenas siguieron practicando sus costumbres salvajes. En el valle calchaquí vivían la mayor parte del año borrachos, abandonados a sus instintos salvajes. Rechazaban la presencia de los blancos y sólo admitían, como concesión extraordinaria, la presencia de dos misioneros. Este fue, en algunos rincones de América, el único auxilio valioso que España pudo prestar a sus vasallos indios. En aquella época, más que en ésta, la raza indígena era indolente e inclinada a la pereza. Estaban acostumbrados a vivir, naturalmente, sin hacer ningún esfuerzo para que la Naturaleza diera más de lo que espontáneamente ofrecía. En el Consejo de Indias y en los medios oficiales, el indio era considerado como menor de edad. Excepto el pueblo maya-quiché, todos los demás no habían salido de la barbarie. Desconocían los fundamentos más rudimentarios de la civilización: el empleo de metales. Entonces aún practicaban la escritura jeroglífica. Dadas estas condiciones, los juristas españoles elaboraron un sistema protector que defendiera sus intereses. Al mismo tiempo redoblaron su esfuerzo para determinar la verdadera naturaleza de los indios y conseguir que abandonasen sus costumbres nómadas y dejasen de hacer vida civil, reducidos a población. Esta insistencia jurídica no se concibe más que conociendo el «Zeitgeist» español, el verdadero espíritu de la época. El problema de la libertad Desde que Cristóbal Colón llevó algunos indios a España en calidad de esclavos, el problema de la libertad y de la esclavitud fue un tema que penetró en la conciencia de todos los españoles, principalmente en la de los Reyes Católicos. Colón, además de ser el descubridor de América, es, para muchos, el culpable de la esclavitud de los indios. El primer demócrata que se alzó en América contra esta tiranía fue Francisco Roldán, antiguo criado del Almirante, que se sublevó a la cabeza de 75 hombres. Ojeda también contribuyó al levantamiento, prestando todo su apoyo. Las noticias de los disturbios, corregidos y aumentados por los enemigos de Colón, no tardaron en llegar a España. fue tan grande el escándalo que la reina quiso poner remedio enviando a Francisco de Bobadilla como gobernador de la isla de Santo Domingo. La actitud del nuevo gobernador ante el descubridor de América fue de una intransigencia total. Poco después de llegar a la isla –año de 1500– encadenó a Colón y lo envió a España. Aquellas cadenas constituyeron una señal para los conquistadores: en adelante, quienes esclavizaran a los indios sufrirían el mismo castigo. En la Corte la protesta real ante el hecho consumado de la esclavitud se tradujo en la legislación indiana protectora de las libertades de los indios. Los organismos oficiales y aquellos que tenían derecho a opinar, en virtud del poder que ostentaban, concluyeron desde el primer momento que los indios eran libres como los demás y que la autoridad de sus caciques era legitima, en virtud de un derecho natural que los Estados no pueden modificar sin justificación. Sin embargo, saltaba a la vista que los Estados pueden intervenir, en determinadas circunstancias, en el mejoramiento del nivel de vida de otros pueblos. Las circunstancias de América determinaron que España elevara el plano social de los pueblos pacificados y llevara a todos los rincones y todos los hombres, sin distinción de ninguna clase, la semilla de la doctrina evangélica. Como era de suponer, la realización de este plan de pacificación encontró algunos obstáculos. Los mismos hombres que habían de llevarlo a la práctica, aunque estaban identificados con la causa española, no llegaban a ver claro el interés de la Corona en favor del indio. Si hemos de juzgar la obra de España en América, no debemos juzgar a los hombres que la realizaron por los errores que cometieron, sino por las instituciones que la protegieron. A pesar de los errores, el español tiene muchos puntos de ventaja sobre otros pueblos. No sería extraño que si a España se la juzga como la más bárbara de las naciones colonizadoras, es porque también fue la más humana. Robertson dice a este respecto: «El concordar el cultivo con la libertad y conveniencia de los indios fue el mayor negocio y el importante objeto que ocupó gloriosamente, por espacio de muchos años, toda la atención de nuestra Corte. Y fue tanta la generosidad de España, que algunas veces se puso a pique de perder las Colonias por conservar y aliviar a los indios.» El estallido que encendió la polémica secular de la libertad de los indios se produjo en 1511 en La Española. La causa fue el mal trato de los encomenderos a los indios y la oportunidad de aquellas palabras de San Juan: «Yo soy la voz del que clama en el desierto.» El dominico fray Antonio de Montesinos subió al púlpito, y después de leer el texto evangélico, elevando el tono de voz, comenzó: «Yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla y, por tanto, conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura. Esta voz es que estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís par la crueldad que usáis con estas inocentes gentes. Decid: ¿Con qué derecho, con qué justicia, tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios?» Fray Antonio de Montesinos protestaba de la forma de tratar a los indios, pero en el fondo se levantaba contra los repartimientos, dando a entender que si éstos no existieran no habría posibilidad de cometer abusos. Sin embargo, los repartimientos que habían nacido espontáneamente en 1501 como un medio para que los indios pagaran el tributo que debían como vasallos del rey, se habían consagrado, legalmente por la cédula que dictó Isabel la Católica el 20 de diciembre de 1503 en Medina del Campo. Isabel la Católica admitía el trabajo forzoso de los indios, pero ordenaba que se ajustara con ellos un salario conveniente, por considerarlos hombres libres. El trabajo forzoso no debe entenderse como una esclavitud. Se estableció porque los indios lo rehuían, aceptando el principio de la compulsión estatal, en sustitución del régimen contractual del libre salario. En una real cédula dice: «En adelante, compeláis y apremiéis a los dichos indios que traten e conversen con los cristianos de la dicha isla y trabajen, pagándolles el jornal que por vos fuese tasado, lo cual fagan e cumplan como personas libres, como lo son, e no como siervos; e faced que sean bien tratados los dichos indios.» El sermón del cuarto domingo de Adviento de 1511 del padre Montesinos levantó una nube de protestas. El superior de los dominicos, fray Pedro de Córdoba, contestó a Diego Colón y a los colonos que lo que Montesinos habla predicado fue de su parecer y consentimiento. Antes habían considerado atentamente lo que habría de decir y determinaron que predicase con entera libertad en bien de los españoles y de los indios. A partir de entonces, el buen trato a los indios y el problema de la libertad tuvo sus partidarios y sus detractores. Entre los primeros, el primerísimo, por su fervor exaltado, fue fray Bartolomé de las Casas, dominico también como fray Antonio de Montesinos; pero el nombre de este último no aparece en la larga polémica que había de sostener fray Bartolomé de las Casas. Desde 1514 a 1566, el dominico protector de indios no cesa de alzar su voz en pro de una causa en la que lleva ventaja. El rey, los teólogos y los juristas están de su parte, pero sin el idealismo lascasiano que pide locuras. La biografía de fray Bartolomé se confunde con la de un batallador o polemista. Las etapas de su vida, desde que se levanta en contra de la llamada tiranía española, son claras: reformador en la Corte española; fracasado colonizador en Venezuela; fraile en La Española; obstructor de guerras en Nicaragua; promotor de la idea de cristianizar a los indios de Chiapas (Guatemala) por medios pacíficos exclusivamente; agitador en la Corte de Carlos V, a favor de las nuevas leyes; obispo de Chiapas y siempre escritor de libros de Historia y de Teología, sin ser nunca historiador ni teólogo. Las obras más famosas de fray Bartolomé de las Casas están escritas en las dos últimas décadas de su vida. El mismo autor dice: «Yo e escripto muchos pliegos de papel y passan de dos mill en latín y en romance.» Son memoriales, cartas, historias, opúsculos teológicos, disquisiciones políticas y otra serie de obras en que la mente del dominico se fanatiza en un empeño decidido de demostrar a todas luces que el indio es libre y el conquistador un tirano. En España, todos o casi todos estaban convencidos de la primera parte de su aserto. Los teólogos influyeron para introducir el espíritu cristiano en el Derecho indiano. Los reyes defendían en sus cédulas la libertad de los indios, pero permitían los repartimientos, porque eran conformes al derecho humano y al divino. Sin embargo, antes de establecerlos, consultaron con teólogos y con juristas. Las leyes de Burgos del 27 de diciembre de 1512 establecieron los mismos principios de libertad, sancionando con carácter general el sistema de repartimientos y dando garantías encaminadas al buen trato de los indios. Isabel la Católica, en las instrucciones dadas a los conquistadores, dice: «Sepades que el Rey mi señor y yo, con celo que todas las personas viven y están en las Islas, en Tierra firme del mar Océano, fuesen cristianos y se redujesen a nuestra santa fe católica, hovímos mandado por nuestra carta que persona, ni personas algunas, de las que por nuestro mandado fuesen a las dichas Islas e Tierra firme, no fuese osado de prender, ni cautivar a ninguna, ni alguna persona, ni personas de los indios de las dichas Islas e Tierra firme del dicho mar Océano, para los traer a estos mis reinos, ni para los llevar a otras partes algunas, ni las ficiesen otro ningún mal, ni daño en sus personas, ni en sus bienes, so ciertas penas, en la dicha nuestra carta contenidas.» La lucha por la libertad se entabla partiendo de la teoría aristotélica según la cual cierta clase de seres humanos son esclavos por naturaleza. Las Casas no se conforma con este postulado del filósofo e interpone la autoridad de Cicerón para mostrarnos el caso de un pueblo salvaje, convertido a la vida civilizada, gracias a los esfuerzos de un sabio que les hizo cambiar de vida y llevar una existencia racional por métodos pacíficos. Su conclusión es que con la doctrina cristiana se hubiera conseguido lo mismo y de un modo más fácil. El plantel de teólogos españoles, famoso en todas las Universidades europeas, interviene en el asunto para dar doctrina. Es un ejemplo claro de que España no sólo no se desentiende del problema, sino que lo afronta valientemente, aplicando un criterio cristiano. El abate Nuix reconoce esta labor heroica cuando dice: «Al principio de los descubrimientos se cometieron injusticias y crueldades, las cuales, sin embargo, tuvo España la humanidad y el honor de descubrir y confesar la primera y de procurar pronto remedio con la mayor severidad de las leyes.» Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza, Bernardino de Arévalo, Pedro de Aragón, Salinas, Báñez, Cano, Francisco de Vitoria, Martín de Ledesma, el doctor Navarra, los salmanticenses que llenan el siglo XVI y la primera mitad del XVII, y todos los demás teólogos y juristas abordan el problema de la libertad de los indios y de sus derechos para dibujar el orden más conveniente, conforme a la justicia y a la razón, en el proceso histórico de las conquistas, descubrimientos y poblaciones que se hicieron en Indias. Mientras que Juan Ginés de Sepúlveda sostenía que se puede hacer la guerra a los infieles para apartarlos de la idolatría y costumbres inhumanas, predicándoles después el Evangelio, Las Casas pretendía demostrar que esa guerra, a pesar de estar dirigida a la conversión de los indios infieles, era injusta, puesto que el fin –la conversión– no justifica los medios –la guerra–. Sepúlveda, humanista cordobés y cronista del emperador, se apoyaba en la citada teoría filosófica de la sumisión por las armas, si no se podía hacer de otro modo, a los que eran esclavos por naturaleza. Los más célebres filósofos de la antigüedad habían enseñado que, por ley natural, es justo hacer la guerra a los esclavos, si se resisten a aceptar el dominio de los hombres libres. Esta teoría, desarrollada en el Democrates Secundus, fue rechazada en la Junta de profesores de las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Los 14 doctores, teólogos y juristas, presididos por fray Domingo de Soto, además de condenar la teoría de Sepúlveda, no creyeron conveniente la publicación del opúsculo De justis belli causis. El dominico Garcés, obispo de Tlaxcala, sostuvo un largo debate para conseguir el cumplimiento de la ley de 1531, que prohibía absolutamente la esclavitud. Recurrió el Papa Paulo III, después de agotar otros recursos, y consiguió que el Papa publicara el 29 de mayo de 1537 el Breve Pastorale officium, en el que triunfaba la verdadera conquista. La doctrina del Papa repercutió favorablemente en las nuevas leyes de 1542. Carlos V afirma: «Item, ordenamos y mandamos de aquí en adelante, aunque sean so título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, no se puede hacer esclavo indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos nuestros de la Corona Real de Castilla, pues lo son.» El mismo emperador, en la revisión de cédulas del 20 de diciembre de 1528, reglamentó de tal modo el cautiverio de los indios en la guerra, que superó todas las ideas que entonces circulaban y prevalecían en Europa. La reconocida autoridad de Vitoria, seguida por la de sus más aventajados discípulos como Báñez, también se impuso en la discusión. Vitoria consideraba a los indios capaces de dominio y dueños de sus propias haciendas. Si eran hombres, ¿acaso perderían su condición humana por ser infieles, pecadores, incultos y salvajes? Como el dominio no se fundaba en la gracia y tampoco se pierde por el pecado, los indios no dejan de ser legítimos dueños de sus vidas y de sus haciendas por ser infieles. Por lo tanto, los príncipes cristianos no pueden privarle de sus posesiones, excepto en el caso de mediar una injuria, que justifique el castigo. Sólo el descubrimiento de las Indias, unido a otros títulos legítimos, puede ser base de un derecho. Del mismo modo, el P. Matías Paz, predecesor de Vitoria en la Universidad de Salamanca y uno de los catorce maestros de teología que en 1517 intervinieron en favor de los indios en los repartimientos y encomiendas, admite la justa intervención y la guerra. «Cualquier príncipe cristiano –dice– puede inimicos infideles invadere, terrasque eorum iugo, Redemptoris subiicere, ut, nomen eius, ac perinde totius Trinitatis, per universum orbem dilatetur.» En el siglo XX ha surgido la misma doble pregunta que antaño se formuló en España: Si los indios son seres racionales, ¿pueden ser privados de sus tierras y obligados a trabajar, pagando tributo? Si, por el contrario, son salvajes, ¿no es este hecho una justificación del estatuto español en Indias? La respuesta que ahora da la alta clase peruana, justificando su trato con los indios, es que son animales y no hombres. La misma actitud se observa en un artículo del capitán Elbridge Colby, titulado How to fight savage (Cómo combatir las tribus salvajes), y publicado en American Journal of International Law. Cualquier solución que se quiera dar al problema está en España, en las ordenanzas e instituciones protectoras del indio. Unas y otras son fruto de la labor de los teólogos del siglo XVI y del XVII, que, además de surtir las Universidades españolas, fueron repartidos por las capitales más importantes de Europa: París, Roma, Viena, Praga, Coimbra y todas aquellas constituidas en foco de cultura. En Lovaina enseñó el dominico español Miguel Ramírez de Salamanca; en Ingolstadt, Gregorio de Valencia, miembro de la Compañía de Jesús; en Oxford, Pedro de Soto y Juan de Villagarcía. Los nombres de estos profesores no son únicos. España estaba representada en las cátedras de todos los países. En Burdeos, en Tolosa y en Montpellier, la rica tradición española continúa su época de esplendor. España da a manos llenas lo que tiene y aún le quedan hombres para defender los asuntos de Indias. Como dice Bayle: «Si España dio lo que tuvo, bien abrió la mano.» Ciertamente, no se quedó corta en su prodigalidad, porque no admitía cálculos materialistas en una empresa que, por encima de todo, llevaba el sello de lo espiritual. El mayor mérito de nuestros teólogos estriba en su fidelidad a una doctrina que, cuando se presentó el caso, no tuvieron temor en aplicar. Ensayos sociológicos La preocupación de los etnólogos modernos se circunscribe al estudio de la vida, costumbres, orígenes e historia de las razas americanas. Muchos basan sus estudios en experiencias de disecadero, y otros buscan, en los cronistas de la conquista, los datos que enriquezcan sus conocimientos antropológicos. En 1879 se creó una oficina de etnología, y, desde entonces hasta nuestros días, las filas de etnólogos han aumentado considerablemente. España contribuye actualmente a estos estudios, aportando, además de las actuales investigaciones, los datos de una rica experiencia, basada en los hechos de los castellanos en Indias. Sin embargo, no ha necesitado la formación de una ciencia para entregarse a la tarea de conocer, en toda su amplitud, la vida de los pueblos que un día fueron vasallos suyos. En 1508 comenzó el ensayo sociológico de mayor categoría que ha registrado la Historia. Se trataba de intentar transformar en campesinos castellanos a los mismos indígenas. Era un tarea ardua y difícil, para la que se necesitaba disponer de medios y de paciencia. Todos los indios no eran adaptables a un nuevo modus vivendi. La primera etapa del ensayo sociológico consistió en seleccionar aquellos grupos de indios que prometían responder al esfuerzo de la Corona. Ovando fue el primero en realizar la prueba. Escogió dos caciques, Alonso de Cáceres y Pedro Colón, entre los más capacitados. Poseían una inteligencia media, tipo normal; estaban casados y vivían conforme a la doctrina cristiana; sabían leer y escribir, cosa poco frecuente en 1508, y además habían convivido con los españoles durante algún tiempo. Nicolás de Ovando les concedió repartimientos de indios para que vivieran en las mismas condiciones que los españoles. Aquello fue un fracaso. No sabían administrarse ni administrar a sus indios. A veces se comían en un día los víveres de toda la semana. En lugar de trabajar y de hacer trabajar a los demás, dejaban transcurrir el tiempo en fiestas y danzas. A pesar del fracaso, continuó el ensayo. Las autoridades sabían que era necesario dar tiempo al tiempo y continuaron con las experiencias. En 1519 Figueroa estableció tres pueblos de indios libres. No estaban solos, porque tenían unos administradores que les enseñaban a explotar el oro y a trabajar sus tierras. El resultado de esta prueba también fue desfavorable. Figueroa continuó, sin arredrarse por el fracaso, y escogió dieciséis indios para que extrajeran oro, sin ayuda de los españoles. Durante los dos meses que permanecieron en las minas obtuvieron un total de 25 pesos oro. Al final Figueroa concluyó por entregar los dieciséis indios a Pedro Vázquez, alcalde mayor, y éste los empleó en el utilitario trabajo de construir una fábrica de azúcar. En San Juan de Puerto Rico también se repitieron las pruebas, pero no dieron resultado. En Cuba el período de experiencias sociológicas se desarrolló desde 1525 a 1535. El gobernador Guzmán propuso a los caciques de varias tribus la oportunidad de vivir en libertad absoluta. Si se negaban serían entregados, como los demás, a otro encomendero. La política de esta proposición era no forzar la libérrima voluntad de los indios. Después de hablarles de los deseos del rey y de sus propios intereses les dio un plazo de tiempo para que se reuniesen y decidiesen libremente lo que iban a hacer. La respuesta que les dio el cacique Diego, a través de un intérprete, es digna de figurar en una antología de la libertad. El cacique, en nombre de todos los indios convocados, dijo que él y sus vasallos querían vivir libres, tener campos propios que cultivar, explotar oro con que pagar el tributo al rey, servir a Dios, a la Virgen y pagar diezmos a la Iglesia. En vista de la unánime respuesta el gobernador Guzmán les designó unas tierras a veinticinco leguas de la capital. Ocurrió lo mismo que en San Juan de Puerto Rico y que en tantos otros lugares de América. En la investigación que realizó el nuevo gobernador Rojas en 1532 se encontró con que muchos indios habían muerto, otros habían huido, y los que aún permanecían en sus concesiones vivían hambrientos y casi desnudos. Guiados por el resultado de estas pruebas, muchos de los que antes habían defendido acerbamente la libertad de los indios creyeron que eran incapaces de vivir en régimen de libertad. Los experimentos de Figueroa en la Española habían producido informes desfavorables. Lucas Vázquez prefería ver a los indios en la condición de siervos que como bestias libres. El visitador Juan Mosquera participó a los frailes jerónimos de su pesimismo en relación con los indios. En los seis años que les había visto vivir en completa libertad, sin intervención ninguna, no habían labrado la tierra ni habían ejecutado nada de provecho. Sin embargo, la actitud del rey y la del Consejo de Indias no cambió. Continuó siendo la misma que informó, durante siglos, la política española en Indias: «Los indios eran libres y debían ser tratados como tales e inducidos a aceptar el Cristianismo, por los métodos establecidos por Cristo.» En el Renacimiento existió una corriente idealista continuada después por la racionalista del siglo XVIII, consistente en reconstruir la figura del hombre en su primitivo estado de naturaleza. Pretendieron organizar, en el terreno de las ideas, comunidades de hombres libres, exentos de ambiciones. Querían transformar la vida social hasta alcanzar un ideal universal de paz y bienestar entre todos los pueblos. Encontraron las máximas y principios de la nueva ordenación humana en la experiencia española en Indias. Las descripciones de los cronistas y los relatos de los navegantes dieron pábulo a que los pueblos europeos alimentaran durante la época de esplendor renacentista unas ideas que nunca llegaron a tener visos de realidad. Estos hombres idealistas cayeron en el extremo contrario de los inventores de la Leyenda Negra. Los unos consideraron el plano ideal de la pacificación americana y los otros fueron excesivamente realistas en el dibujo del cuadro histórico del encuentro con el indio. La pacificación de América no tiene ni los colores débiles de unos ni los tonos fuertes de los otros. Los ingleses no llegaron a este estado hipotético, pero recogieron nuestra experiencia para realizar un experimento sociológico análogo al español. En el siglo XVII John Eliot intentó establecer pueblos indios en Natick y en otros lugares de la América del Norte. Un alemán, Priber, ensayó la creación de una especie de comunidad de indios de Cherkee, en las provincias fronterizas de Carolina del Sur y Georgia. fue más audaz que John Eliot al promulgar la igualdad de los indios con todos sus vecinos. Más adelante, cuando las colonias inglesas obtuvieron su independencia, se propuso crear un Estado indio, pero la idea no pasó de ser una débil proposición y tampoco cuajó en realidad. En resumen, Inglaterra ha ofrecido al mundo un corto ensayo sociológico, realizado por particulares y sin solución de continuidad. Política proteccionista Madariaga definió en una ocasión la política como el arte de organizar a los hombres y a las cosas. Y agrega aún: «El hombre es el alma de la política.» Esta definición se adapta perfectamente a la política seguida por España en Indias. Los reyes españoles no tuvieron más visión que la de organizar a los indios y todos los asuntos relacionados con ellos. La creación de instituciones exclusivas para América, el trasplante de otras ya existentes en Castilla, las ordenanzas, los avisos y consejos emanados de los organismos dependientes del Consejo de Indias y las células reales tenían por objeto crear una política americana con carácter de organización administrativa. La política descansaba en la administración, como actualmente ocurre en Francia. El político organizador no podía prescindir del elemento humano que se trataba de organizar y administrar. Comenzó por estudiar al hombre, especialmente en su trato con él, y llegó a determinar el carácter, entendiendo por carácter la combinación de cualidades y defectos. Una vez determinada la idiosincrasia del pueblo americano, determinó el modo de organizarle. El indio tenía una disposición natural a ser gobernado, y una indisposición, también natural, a ser mediatizado. Sus defectos, desde el punto de vista europeo y civilizado, eran más abundantes que sus cualidades. España contó con todos estos inconvenientes para organizar el sistema de su política. Todos los pasos jurídicos que se daban en Indias estaban calculados. Si se iba despacio era porque las circunstancias lo requerían, y esas mismas circunstancias determinaron que las leyes dictadas en los comienzos de la conquista respondieran a las necesidades más inmediatas de la sociedad, que se iba formando poco a poco. Con esta marcha España conquistaba para la civilización un reducto incivilizado, pero nunca olvidó que en esa conquista el elemento principal era el indio. La norma general era gobernar las Indias del mismo modo en que se regían y gobernaban los reinos de Castilla y León, teniendo siempre en cuenta la diferencia de las tierras y la diversidad de razas. El adjetivo que mejor califica la política española indiana es el del proteccionista. Protección al indio respecto a sus instituciones, siempre y cuando no fueran contra la ley natural y cristiana, mejora en su nivel de vida y un ordenamiento jurídico que se tradujese en un gobierno razonado. Los abusos de los castellanos, tema exclusivo de algunos historiadores monográficos, no tuvieron carácter de barbarie refinada, como algunos han dicho. Cesaron cuando el régimen español indiano pudo intervenir en todas partes. Si, a pesar de todo, en algunos lugares de América siguieron repitiéndose los mismos síntomas de barbarie, fue a pesar de las autoridades. Los Juicios de Residencia, suprimidos en 1799, fueron una garantía contra el que quisiese abusar de su cargo. Con este método, desde el gobernador hasta el último de sus subalternos debía rendir cuenta de sus actos. Los historiadores contemporáneos, libres de prejuicios y sin escamas partidistas, no han podido encontrar los mismos errores que se imputaban a España en otro tiempo. Un análisis claro de los acontecimientos en Indias nos da la visión de que los habitantes de aquellas tierras se incorporaron a la sociedad por medio de leyes protectoras, que les colocaban en la misma situación de hecho que los españoles. Entre los quechuas, los obispos y misioneros, en colaboración con las autoridades civiles, se esforzaban para que se cumpliesen las leyes protectoras de indios. En la gobernación de Popayán, extendida en un principio desde Otavalo (Ecuador) hasta las Antillas, y desde el Pacífico hasta el Magdalena, no tardó en establecerse el régimen legal de protección. La autoridad de Baltasar Pérez de Vivero, marqués de la Vega, gobernador de Popayán desde 1707 a 1713, contribuyó a normalizar la situación e infundió respeto a la ley. En cierta ocasión embargó unas encomiendas por los excesos cometidos por los indios. Por la misma diversidad del territorio y de sus habitantes, la situación de hecho de los indios no era la misma, y aun la de derecho ofrecía algunas variantes. La conducta que se siguió estuvo marcada por las Leyes de Burgos de 1512. En ellas se ordenaba, entre otras cosas, que «ninguna persona pueda llamar a un indio perro o cualquier otro nombre, a no ser su propio nombre». Las directrices de estas leyes facilitaron el asentimiento de pueblos y reducciones en terrenos con el agua necesaria para el consumo del hombre y de las caballerías para las faenas agrícolas, con tierras, montes, y abundante terreno para que los indios guardasen sus ganados. Se recomendaba, además, en toda la legislación indiana, que se fundaran pueblos en lugares próximos a las minas. Para defender los derechos de los indios se nombró un Protector de Naturales, con determinadas obligaciones. Una de ellas era intervenir en los juicios entre indios y españoles, para defender a los primeros. Debían responder de la defensa y se hacían responsables de cualquier atropello cometido contra los indios. Si las leyes no pudieron impedir que se cometieran algunas injusticias, los protectores tampoco, pero al menos colaboraron para que todos respetasen al indio. El fruto de sus informaciones fue bastante provechoso en la mayoría de los casos. Una de estas informaciones cambió la situación de los indios del Choco. Los naturales de esta región trabajaban para el pro-común, sin poder atender sus cosechas y su formación. Los niños intervenían en las faenas del campo, abandonando, por consiguiente, la escuela. No era un capricho suyo ni de sus padres, sino de las autoridades de la provincia de Tatama. Alguien que tuviera influencia debía protestar contra los abusos cometidos; alguien que, además de hacer que se respetase la ley, consiguiese que se respetase al indio. El Protector de Naturales consiguió que el licenciado José Joaquín Martínez Malo, juez pesquisidor, tomara cartas en el asunto y se colocara en favor del indio. Lo hizo sin miramientos de ninguna clase, dictando unas ordenanzas, que con ligeras variantes, se habían aplicado en todos los territorios de América. El espíritu de estas ordenanzas es el mismo que inspiró el testamento de Isabel la Católica en lo relativo a las Indias, el mismo que movió la pluma de los reyes para despachar cédulas en favor de los indios, el mismo que dio impulso a las naves de Colón, de Magallanes, de Elcano, de Legazpi y de tantos otros. En la primera ordenanza, el juez pesquisidor castiga con la pérdida de empleo y destierra de la provincia a toda autoridad que permitiese los abusos. La segunda ordenanza defiende a los indios de los que se excedían en sus atributos, quitando o comprando cosas a precios muy bajos: los jornales se pagarían en propia mano y en oro, sin necesidad de intermediarios. En la quinta ordenanza se excluye del vocabulario «colonista» el término «servicios personales», porque –añade– «los indios son libres». «Por tanto –termina diciendo–, no pueden ni deben dar muchachos y muchachas que sirvan y asistan en sus casas, por ser contra lo mandado, por privilegiada que sea la persona.» En la sexta se regula el trabajo de los indios cargueros. Estos realizaban el transporte de mercancías a hombros desde el puerto de San Juan de Chamí hasta Andaguera, en diez u once días, a través de montañas y de caminos de paso difícil. La ordenanza ordena que sólo puedan llevar dos arrobas y reciban su jornal en oro o plata marcada. Al tratante que se excediese en lo mandado se le castigaría, en proporción al abuso cometido, con un mes de prisión, quince días con un par de grillos y otros quince con los pies en un cepo. Aún más ejemplar fue la conducta de Hernando Arias Saavedra, uno de los fundadores de Nueva Segovia de Caloto. En su testamento hacía herederos a los indios de su encomienda de la mitad de su estancia de Pau. La razón de esta generosidad la expone con las siguientes palabras: «Para ellos y sus descendientes, porque se lo debo y son a cargo de muchos y buenos servicios que me han hecho.» No se limita a dejarles la mitad de su estancia de Pau. En una de las cláusulas dice: «E cumplido e pagado este mi testamento y todo lo en él contenido, del remanente de los bienes que quedaren nombro por mis herederos a todos los indios de mi encomienda, que tengo en términos de la ciudad de Caloto.» El caso de Hernando Arias Saavedra no fue algo insólito y esporádico en las Indias. Lo repiten, con las mismas pruebas de desprendimiento y afecto por los indios, el conquistador Pedro de Velasco y Zúñiga y muchos encomenderos. Su gesto heroico es un mentís a la leyenda negra y al comentario, cada vez menos frecuente, de que los españoles fueron a América, a aprovecharse del indio. El Municipio En América la institución municipal se caracterizó por una tendencia unitiva de la estructuración jurídica del Municipio español. Ordinariamente los cabildos estaban constituidos por alcaldes y regidores, presididos por el gobernador o por su lugarteniente. En los primeros tiempos los mismos descubridores, con las consignas recibidas por los reyes, redactaban las ordenanzas municipales de las ciudades situadas bajo su jurisdicción, pero desde que se instituyó el régimen virreinal, la elección de alcalde ordinario estaba sometida a la confirmación del virrey, del presidente de la Audiencia, del gobernador del territorio o de los corregidores. La función de los cabildos, además de la estrictamente municipal de orden, abarcaba varios extremos. Tenían facultad jurisdiccional para conocer, en grado de apelación, las causas falladas en primera instancia. Tomaban parte en la distribución de tierras y repartimientos. Podían castigar, con las penas que juzgasen oportunas y convenientes, a todos los que violasen las costumbres y el orden. Además, regulaban, por medio de aranceles, los honorarios que podían cobrarse. Los indios no eran unos espectadores de esta organización. Tuvieron derecho a intervenir en la organización municipal, y de hecho lo consiguieron. En una carta de la emperatriz a la Audiencia de Nueva España, fechada el 12 de julio de 1530, se autorizaba y recomendaba a nombrar indios hábiles en los cargos de regidores y alguaciles. La Recopilación de 1680 recogió estas directrices de la emperatriz, ordenando que en cada pueblo y reducción hubiera un alcalde indio. El Matrimonio Las leyes también tuvieron que proteger la institución del matrimonio contra los abusos de los indios y de los españoles. En el terreno de la moral, éste fue uno de los problemas más graves con que se enfrentó el régimen español en Indias. Antes de la llegada de los españoles, la poligamia era bastante corriente entre las tribus americanas. Los caciques podían tener varias mujeres, esclavizarlas e incluso matarlas si llegaba el caso. El robo de mujeres, aun en tiempos de los españoles, era frecuente. Esto causaba la rivalidad de unas tribus contra otras y en un mismo poblado luchas intestinas que deshacían la vida. El contraste, en este sentido, con la vida civilizada era impresionante. El descubrimiento de América coincidió con el renacimiento cultural del mundo civilizado, cuando Europa había, abandonado sus costumbres medievales. El matrimonio era único e indisoluble. Trento pregonó por todo el mundo la doctrina evangélica, y todos los pueblos fieles a la Iglesia y al Papa acataron la ley divina y humana, porque llevaba al plano sobrenatural una aspiración natural del hombre. El régimen español en Indias tuvo que luchar para dar al matrimonio el lugar que le correspondía. Los misioneros se esforzaban en imbuir estas ideas en los nuevos bautizados y aun en aquellos que sólo eran catecúmenos. Para aliviar los problemas planteados entre los conquistadores y las Indias se fomentó el traslado de mujeres blancas. Se establecieron leyes protegiendo el matrimonio entre indios y españoles. Se persiguió la poligamia y el adulterio como males sociales. El matrimonio, base de la familia, terminó por ser respetado. De este modo España afrontaba un problema que, si no hubiera tenido el valor de solucionarlo o, por lo menos, buscarle una solución, el destino de América hubiese sido muy distinto del actual. La Enseñanza Un americano, Salvador Diego Fernández, natural de Guatemala, ha enaltecido la enseñanza española en Indias, en términos sinceros y elocuentes: «De portentosa puede calificarse la rápida creación de tantos y tan excelentes centros de enseñanza, más si se considera que esto se logró en un país vastísimo y primitivo y muy pocos años después de consumada la conquista.» Aún resalta mucho más la obra cultural de España en América si se considera que las colonias inglesas no tenían ni una sola Universidad al declararse la independencia. Humboldt dice a este respecto: «Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar las de los Estados Unidos, presentó establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de Méjico.» En efecto, en el siglo XVI se habían creado escuelas de indios, de hijos de caciques y de hijos de españoles. Hasta el siglo XVIII el esfuerzo de la Corona, de los virreyes y de los obispos estuvo centrado en dotar a las posesiones americanas de medios culturales. Era una consigna real, que se transformó en ley. En la cédula de 1551, renovada en 1562 e incluida como ley en la Recopilación (libro I, título XXII ley I), se declara: «Para servir a Dios Nuestro Señor, y bien público de nuestros Reinos, conviene que nuestros vasallos, súbditos y naturales tengan en ellos Universidades y Estudios generales, donde sean instruidos y graduados en todas las ciencias y facultades; y por el mucho amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los de nuestras Indias y desterrar de ellos las tinieblas de la ignorancia, creamos y fundamos y constituimos en la ciudad de Lima, de los reinos del Perú, y en la ciudad de Méjico, de la Nueva España, Universidades y Estudios generales, y tenemos por bien y concedemos a todas las personas que en dichas dos Universidades fueren graduadas que gocen en nuestras Indias, Islas y Tierra firme del mar Océano de las libertades y franquicias de que gozan en estos reinos los que se gradúan en la Universidad y estudios de Salamanca.» El principal contribuyente de la expansión cultural americana fue la Iglesia, a través de las autoridades eclesiásticas y de las diversas órdenes y congregaciones. El primer obispo de la Concepción solicitó un Estudio en la Española, en 1514. En 1538 los dominicos acudieron al Papa Paulo III para que se creara la Universidad de Santo Domingo. Dos años antes, Zumárraga había solicitado una Universidad para Temistlán. Loaisa, dominico y arzobispo de Lima, acude al rey para que se funde una Universidad en la capital de su archidiócesis. En total, los dominicos fundaron ocho Universidades americanas. Los jesuitas, antes que misioneros, fueron educadores, y cuando tomaron a su cargo algunos centros misionales no descuidaron la labor cultural iniciada en sus colegios. En el siglo XVIII Méjico llegó a un grado cultural comparable al de los países más civilizados de Europa. Una de las grandes preocupaciones de aquellos tiempos, en relación con la enseñanza, era el sistema de educación más conveniente para los indios. La cuestión alcanzó caracteres de verdadera tragedia polemista, olvidando, en el fragor de la lucha, el asunto capital que les había llevado a discutir: la enseñanza propiamente dicha. Los detractores de España y de nuestra obra pacificadora en América no han descuidado esta ocasión para atacar al régimen español indiano. De las polémicas filosófico-didáctico-teológicas han levantado verdaderas murallas de incomprensión. Son los mismos que discuten nimiedades aún mayores, cuando se trata de organizar la enseñanza en un país o en sus colonias (en este caso, el término colonias ha sido empleado en un sentido exacto). La pregunta que se hacían los españoles de entonces era la siguiente: ¿Debían los hijos de los indios aprender el latín y ser instruidos en las profundas doctrinas de Santo Tomás de Aquino, o deberían disciplinarse en un sencillo programa de lectura, escritura y aritmética? La respuesta a este interrogante fue la que dictó la lógica. Los poco iniciados comenzaban por los rudimentos: lectura, escritura y aritmética elemental. Una ley obligaba a abrir escuelas en todos los pueblos, reducciones y encomiendas donde hubiese indios. Los dueños de las haciendas que impidiesen el cumplimiento de esta ley quedaban privados del servicio de sus jornaleros. Los obispos atendían a solucionar el problema cultural en sus respectivas diócesis, y hacían valer su influencia para que se aumentasen los centros de enseñanza, se introdujeran algunas mejoras en los ya existentes y se crearan Universidades. Las de América nacieron al calor de este celo religioso, que inspiró al obispo de Cuzco, en una carta dirigida a la Corte, con fecha del 11 de febrero de 1577, para que pidiese la creación de una Universidad india. Las encomiendas La encomienda es una institución de carácter feudal, originaria de Europa y trasladada a América por los españoles. Encomienda equivale a encomenda, commiso o mandatio, traduciéndose en la práctica en tierras donadas por los reyes a los nobles y señores feudales que les ayudaban a combatir contra los moros. El nuevo dueño de las tierras recibidas como premio gobernaba y administraba con poder absoluto, percibiendo, incluso, los derechos que legítimamente pertenecían al rey. La institución de la encomienda se desarrolló en América en tres fases: temporal, vitalicia y hereditaria. Poco a poco, y a medida que los encomenderos adquirían conciencia de sus obligaciones, la Corona les concedía mayor amplitud de movimientos y la posibilidad de legar a sus legítimos herederos unas tierras que hablan fructificado gracias a sus esfuerzos. fue un sistema para que el español trabajara de cara al porvenir y pusiera los cimientos del bienestar de otras generaciones. Las enconmiendas se establecieron en Indias con el consejo de los letrados, teólogos y canonistas. fue un sistema muy discutido por españoles y extranjeros. Se estableció para regular la vida de los indios, sacarlos de la tiranía de sus caciques, acostumbrarles al trabajo y a recibir un jornal por sus esfuerzos. Algunos ciegos sólo vieron en las encomiendas una manifestación clara de la tiranía española frente al indio. Es cierto que se dieron casos de encomenderos que abusaban de su autoridad y no se ocupaban del bienestar, educación y mejoración del nivel de vida, como se habían comprometido a hacerlo cuando recibieron la encomienda. En todas partes se cometen abusos y en América también; pero España los persiguió, permitiendo, además, que se analizara con sinceridad la situación creada por las encomiendas. La condición del indio en las encomiendas era la de un operario que recibe su jornal, se preocupa de sus problemas y de su formación. Se obligaba a pagar el tributo al encomendero, pero no el vasallaje, que era exclusivo del rey. Toda la legislación española acerca de las encomiendas gira en torno a la organización humana y humanitaria del trabajo del indio, estableciendo jornadas y épocas de trabajo que no perjudicasen la salud y la vida de los pueblos, tendiendo siempre a impedir que se explotase a los indios con abusos. Uno de los cargos más frecuentes contra España es la despoblación de las Indias, a causa de las encomiendas, especialmente por el trabajo de las minas. Pinelo llamaba al Potosí, adonde acudían todos los años 2.000 indios, «vida de extranjeros y muerte de naturales». Las protestas de fray Bartolomé de las Casas y de todos los misioneros lascasianos provocaron la intervención de las autoridades en contra de los desmanes de algunos encomenderos. El virrey de Toledo, Hernandarias, Irala, Alvar Núñez, Gonzalo de Abreu y tantos otros dictaron ordenanzas para disminuir el trabajo de los indios y evitar su desaparición. Sin embargo, la suposición de que el trabajo «excesivo» realizado por el indio era la causa de su desaparición es totalmente falsa, y está provista de un fundamento sólido. En el Río de la Plata, en Tucumán y en Paraguay no existían minas, y, sin embargo, los indios morían a causa de las enfermedades y de las terribles epidemias desoladoras. Estas últimas motivaron que el Gobierno rehiciera los censos de población en 1566 y en 1767. También se daba el caso de pueblos de indios que rehuían la presencia de los españoles. Esto motivó migraciones de miles de hombres. Abandonaban sus territorios, trasladándose en bloque a otras regiones, habitadas por otras tribus, a las que disputaban un pedazo de tierra donde poder vivir. De estas disputas territoriales surgieron guerras crueles entre indios. La discusión por un pedazo de tierra terminaba por el sacrificio en masa de poblados enteros. La costumbre migratoria y la guerra eran dos fenómenos existentes antes del descubrimiento de América. La actitud de los españoles frente a la guerra entre los mismos indios fue de alianza con el atacado y de favor hacia el más débil. Hernán Cortés utilizó en diversas ocasiones la política de la alianza para ganarse a los pueblos que, de no ser así, se hubiera visto obligado a conquistar por la fuerza. Su sistema tuvo aceptación entre los conquistadores, y se adoptó desde Nueva España a la Tierra del Fuego. En el largo caminar del conquistador a través del Nuevo Continente, se encontró con pueblos cuyo único afán era el de la guerra y la muerte. Las leyendas que aún circulan entre los guambianos nos presentan a los pijaos bajando de las montañas con afán insaciable de matar y comer. Cali, Buga, Cartago y Tunia fueron escenarios de sus tremendas atrocidades. Las encomiendas desaparecieron en 1803, pocos años antes de iniciarse la guerra de independencia americana, cuando el proceso de emancipación no había comenzado a fraguarse. Sólo se habían registrado algunos chispazos de rebelión, pero aislados y sin consecuencias graves. Era aquella época en que España dormía plácidamente, sin pensar en su laurel americano. Ocurrió un fenómeno contrario a la Naturaleza: en lugar de secarse el laurel, se secó la cabeza que lo sostenía. Hasta entonces las encomiendas habían llenado todo el período de descubrimiento, pacificación y asentamiento, realizándose por su medio la civilización del Nuevo Mundo. A partir de 1696 los reyes habían intentado abolir las encomiendas. Las cédulas despachadas en 1720, 1735, 1776, 1777 y 1801 consiguieron suprimirlas en algunos lugares de América. Fueron muriendo lentamente, en una agonía que culminó en el reinado de Carlos IV. El 17 de mayo de 1803 despachaba una real cédula ordenando: «He venido asimismo en mandar se incorporen inmediatamente a mi real corona cuantas encomiendas subsistan en el Paraguay contra mis reales cédulas ejecutadas ya en la mayor parte de mis dominios de América, sin admitir a los detentores recurso que ambarace su definitiva reversión, por no poder asistirles motivo justo para ello, extendiéndose esta mi soberana resolución a los antiguos mitayos.» La ordenanza de 1803 fue el Ayacucho del régimen español en Indias. Destruyó definitivamente la institución que dio más gloria y más guerra, porque fue la que dio más que hablar. •- •-• -••• •••-• | |||||
Para volver a la Revista Arbil nº 88
| |||||