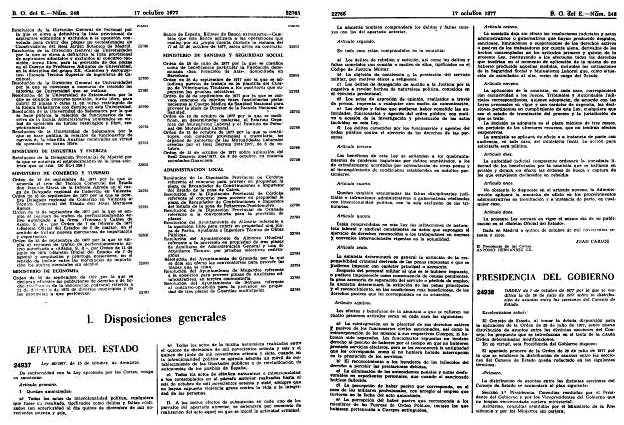| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para
volver a la Revista Arbil nº 103 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 103 |
|||||
por Max Silva Abbott En buena medida gracias a la influencia de Rousseau, ha tendido a darse a la voluntad soberana un carácter cuasidivino, y sólo las experiencias trágicas de mediados del siglo XX hicieron darse cuenta a muchos de sus ilusos defensores que dicha voluntad debe tener límites, entre otros, los derechos del hombre
|
|||||
| Por falta de quórum, fracasó en Italia un referéndum que pretendía liberalizar su ley de fecundación asistida, considerada la más restrictiva de Europa. En efecto, ella no permite realizar experimentación con células madre embrionarias, ni la cesión de espermios ni óvulos ajenos a la pareja, limita a tres el número de embriones que se pueden fecundar, e impide la congelación de los así llamados “sobrantes”, entre otras cosas. En el fondo, lo que ocurre es que dicha ley intenta otorgar los mismos derechos a los embriones que a los recién nacidos, lo cual ha sido muy criticado por los sectores autodenominados “progresistas”.
Situaciones como ésta son las que obligan a meditar respecto de los alcances de una votación, por muy popular y democrática que esta sea. En buena medida gracias a la influencia de Rousseau, ha tendido a darse a la voluntad soberana un carácter cuasidivino, y sólo las experiencias trágicas de mediados del siglo XX hicieron darse cuenta a muchos de sus ilusos defensores que dicha voluntad debe tener límites, entre otros, los derechos del hombre. Claro, para varios, son los derechos humanos los que dependen de la voluntad soberana y no lo contrario, esto es, que son los derechos humanos la base y límite de dicha voluntad soberana; con todo, si se piensa de forma más detenida, parece claro que unos “derechos humanos” que dependan de las componendas del momento, distan mucho de ser auténticos derechos, “humanos” o no. A lo sumo, serán pactos, tratados de paz, “edictos de tolerancia revocables”, como ha dicho Spaemann, pero no auténticos derechos, que para ser tales, deben tener una fundamentación y protección fuerte, que precisamente se imponga al abuso del poder, venga de donde venga. De ahí que en el fondo, esta consulta popular resulte absolutamente incompetente para decidir sobre la materia en cuestión (lo mismo que una ley), porque atañe al derecho humano básico –la vida–, si realmente se cree en unos verdaderos derechos humanos y no en un sucedáneo manoseado y dócil de los mismos que pueden adaptarse a los caprichos del momento, a costa, eso sí, de destruir su auténtica naturaleza y cometido. Y esto no es fundamentalismo ni nada parecido. Piénsese, por ejemplo, qué diría un ecologista, si por medio de un referéndum, con todas las formalidades legales, se decidiera, soberanamente, eliminar por completo a las ballenas, o desforestar el Amazonas, por ejemplo. ¿Cómo no pondría el grito en el cielo ante tamaña atrocidad, por mucho que lo decida la voluntad popular y soberana? De inmediato se consideraría que tal voluntad es incompetente para esa decisión, que va contra el sentido común, la razón, la naturaleza, en fin, el propio hombre inclusive. El problema es que esa sensibilidad y objetivismo moral que se tiene respecto de la ecología, muchas veces desaparece, curiosamente, frente al hombre. Y además de resultar paradójico, no deja de ser inquietante: porque si la mayoría realmente pudiera hacer lo que le viniera en gana y tuviera real competencia o legitimidad para decidirlo todo, habría que comenzar a temer respecto de sus decisiones si, por esas casualidades de la vida nada improbables, a uno le tocara la mala suerte de pertenecer a la fracción minoritaria, o si se prefiere, cuando “se da vuelta la tortilla”, como se dice. Inquietante, ¿no? ·- ·-· -···
···-·
|
|||||
Para
volver a la Revista Arbil nº 103
|
|||||