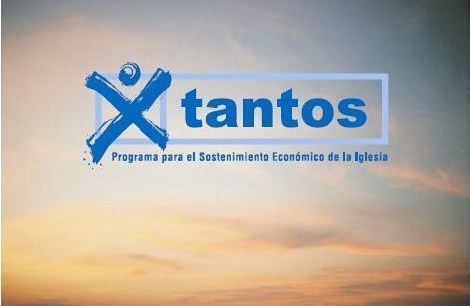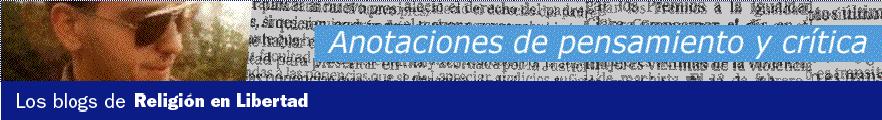| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||
| Para
volver a la Revista Arbil nº 123 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 123 |
|||||
Cádiz y Juan Nicolás Böhl de Faber por Adolfo Blanco Osborne Del Neoclasicismo ilustrado al Romanticismo polifacético |
|||||
| Don Marcelino Menéndez y Pelayo, a
quien mi abuelo, Rufino Blanco, su discípulo deferente, llamó príncipe de la
erudición española, cuando habla de José María Blanco-White, en su "Historia
de los Heterodoxos Españoles", nos lo define como el renombrado
teólogo y exegeta de alma débil, pues bien, Blanco-White, a quien sus padres
cuando era joven habían prohibido ir a la ciudad de Cádiz por considerarla una
"moderna Babilonia", sentía que cuando se llegaba a la "Tacita de Plata" embarcado, la impresión era de "ilusión mágica, una
especie de Fata Morgana". [1]
El clérigoWhite saldría en la fragata llamada "Lord Howard "
desde Cádiz el 23 de febrero de 1810, abandonando nuestro país para llegar a
Inglaterra por Falmouth donde más adelante se convertiría en el preceptor de
Henry Fox, el hijo de Lord y Lady Holland, a quienes había conocido en España.
Doña Juana "La Loca" fue la culpable de la
prosperidad gaditana, ya que en 1506 concedió por Real Cédula a su puerto el
permiso para comerciar con el Nuevo Mundo. Desde entonces la ciudad de Cádiz ha
tenido un desarrollo "in crescendo", que culmina con la obtención del
monopolio del comercio con las Indias en 1717 otorgado por el Rey Felipe V,
hasta la guerra de la Independencia, alcanzando su momento estelar con las
Cortes de Cádiz en 1812. Para darnos cuenta de la importancia del tráfico
comercial gaditano durante el siglo XVIII diremos que hasta el mismo Voltaire
confió sus intereses económicos a la familia Gilli que procedente de Montpellier se instaló en el puerto andaluz en aquella época y cuya casa comercial quebró
en 1786.
En las memorias de Raimundo de
Lantery se dice que a su llegada a Cádiz en 1673, había 12 casas de comercio
españolas y 27 genovesas. A finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII,
se habían instalado en la ciudad diversas familias patricias genovesas como,
los Franchi, los Soprani, los Doria o los Negrón y en el XVIII, vendrían a
nuestra urbe, también desde Génova, los Micón, los Cambiasso y otros más. Sigue
Raimundo de Lantery contándonos que por aquellos días existían en el mismo
lugar 11 casas comerciales francesas, 10 inglesas, 7 de Hamburgo y 20 entre
flamencas y holandesas. A Cádiz como ha dicho Retegui, la creó el comercio, la
modeló el comercio y la enriqueció el comercio, pero también la hundió el
comercio.
Antes de entrar a estudiar el
neoclasicismo gaditano, período al que hacemos alusión en el título de esta
conferencia, analizaremos el Cádiz barroco y rococó durante el siglo
XVIII.Vicente Acero, el arquitecto gaditano, había proyectado las dos Puertas
de la Mar y erigido dos altas columnas rematadas por los patronos de la ciudad San Germán y San Servando. Hacia 1700 y paralela a la intensa actividad comercial, se
acentuará en esta plaza la actividad arquitectónica. Se construirán durante
estos años: la Iglesia del Carmen, edificada entre 1703 y 1737, con sus blancas
espadañas de "acusados perfiles que coronan una lisa fachada enlucida de
agudo piñón y simple portada de piedra dibujando un arabesco sorprendente"; [2] la Divina Pastora y la Palma. En estos años se continúan las obras de la Catedral que fue
proyectada por el citado arquitecto Acero Arebo y que de haberse construido
según el proyecto "habría constituido una iglesia de un perfil totalmente
excepcional, sobre todo en una ciudad marítima en la que dominan las casas de
terrazas o techos planos con pequeños miradores prismáticos". [3] El exterior de esta Catedral es el
que sufrió mayores modificaciones. Las torres que habían sido diseñadas con 100 metros de altura las transformó Torcuato Cayón, llevándolas a cabo con solo 55 metros. "Acero, cuya obra arrogante tenía aún el poder evocador de los raros
diseños capaces de dar un perfil pintoresco a un paisaje urbano, fue sin duda
quien mejor conjugó lo cosmopolita y lo castizo, lo tradicional y lo
nuevo". [4] También
en aquellos años del siglo XVIII, se edifican en Cádiz, la Aduana, el Hospicio,
la Puerta de Tierra y sobre todo la obra maestra del barroco gaditano: el
Hospital de Mujeres o de Donas, obra inspirada por el canónigo Alejandro Pavía
y que fue ejecutada por el arquitecto Pedro Luis Gutiérrez de San Martín al que se conocería con el sobrenombre de "Maestro
Afanador" según documentó en su día la historiadora de arte María Pemán.
En Cádiz, ciudad de intensa
actividad mercantil, se venía hablando desde finales del siglo XVII de la
necesidad de llevar a cabo un hospital para mujeres, ya que las mismas morían
en los portales de los edificios públicos, pero no sería hasta el año de 1736
cuando comenzaría a construirse, inaugurándose en 1749. La fachada del mismo
presenta rica decoración de atlantes que nos recuerda la arquitectura
manierista de Génova, ciudad tan vinculada a Cádiz y de donde era oriundo el
canónigo Pavía. El patio del edificio presenta diversas influencias: italianas,
por el solado de mármol blanco y gris; también holandesas, por el zócalo de
azulejos de Delft; y, finalmente, un ambiente andaluz, por su estilo
arquitectónico y el "vía crucis" de cerámica sevillana del siglo
XVIII en paramentos horizontales. Elemento importante del hospital es su
capilla de planta cuadrada con columnas a lo Brunelleschi, retablo mayor
neoclásico dedicado a la advocación de la Virgen del Carmen y capillas
laterales entre las que destacan una con un Nacimiento formado por imágenes de
tamaño natural llevadas a cabo en los talleres sevillanos del siglo XVIII y
otra con un espléndido lienzo del Greco La Visión de San Francisco y que
perteneció al obispo Armengual.
Sin embargo, si hay que destacar
algún elemento del Hospital de Mujeres es sin duda la escalera; de ambiente
religioso, es de tipo imperial con seis tramos dobles. Se trata de un elemento
vertical intercomunicado que primero nos desconcierta, nos oculta su verdadera
identidad, para posteriormente invitar al espectador a subir, que lo hará
cómodamente, llevado por la curiosidad hasta alcanzar la cúspide, en un espacio
rematado por cúpula barroca. Es una escalera de gran dinamismo, que puede
compararse con las más importantes de la Andalucía barroca como son la del Convento de los Terceros de Sevilla, ejecutada por Manuel Ramos entre 1690 y 1697, la del
colegio de Santa Catalina de la Compañía de Jesús de Córdoba, llevada a cabo
entre 1740 y 1750, la del Hospital de San Juan de Dios de Granada, de José de
Bada de 1750, o la del Archivo de Indias de la capital hispalense, de Lucas
Cintoria de 1787.
Si paseamos por Cádiz vemos que
existen numerosos rincones y obras que conservan detalles de exuberante
barroquismo pertenecientes a una escuela tardía de la segunda mitad del siglo
XVIII cuyo mejor representante es el arquitecto Torcuato Benjumeda. Es la época
de gran prosperidad económica de la ciudad, la de los gobernadores O'Reilly y
Joaquín Fonsdeviela. Por aquellos años Cádiz es la ciudad elegante y
cosmopolita por excelencia y en aquella urbe se vive el momento más brillante
de su historia, pero como ha escrito el Doctor Marañón, "este que podemos
llamar elegante cosmopolitismo de Cádiz, en la sutura de los siglos XVIII al
XIX, era, desde luego, compatible con el esplendor de un fino tipicismo de la
mejor calidad". [5]
Insiste Marañón sobre ese carácter definiendo nuestra plaza como "la
ciudad antipalurda por excelencia"; o como dijo José María Pemán, la
ciudad española "de la gracia, la razón y la medida".
Cádiz tendrá numerosas calles
estrechas que componen un trazado reticular, pero entre todas ellas destacan la calle Ancha y la calle Nueva. En esta última se habla, se murmura, se cotillea, pero por
encima de todo se llevan a cabo los acuerdos comerciales, el "trato"
como se decía en el argot comercial.
El Barón de Férussac, viajero
francés que visitó la ciudad muy a principios del siglo XIX nos dice:
"Cádiz, desde el punto de vista de las costumbres, del tono de sus
habitantes, es totalmente diferente de todas las demás ciudades de España. La
gran concurrencia de extranjeros que pasa temporadas en ella constantemente, la
diversidad de origen de sus habitantes, han hecho esta ciudad enteramente
semejante a las demás ciudades agradables de Europa. Efectivamente, desde el
momento en que se llega a Cádiz, desde el interior de España, se experimenta
la misma sensación que si se hubiera abandonado el país; y si se llega del
extranjero viniendo de Sevilla o de otra ciudad vecina parece que uno entra en
otro país. De hecho, el contraste es llamativo; por otra parte los habitantes
de Cádiz salen raras veces fuera de la ciudad para divertirse. Cádiz es para
España lo que París para Francia, la sede del buen tono, el punto de cita para
los placeres. Gusta la vida de sociedad, hay abundantes diversiones y el lujo
llega allí a su mejor altura". [6]
Fue Ceán Bermúdez, el gran crítico
de arte quien dirigió hacia Cádiz a Francisco de Goya cuando éste buscó la
salud ante la recaída de su enfermedad en 1793, pues en esta ciudad y desde
mediados del siglo XVIII existe una facultad de medicina, la primera que se
creó en nuestro país y como anécdota diremos que en el mismo siglo tendrá una
industria de aparatos quirúrgicos de medicina, fundada por monsieur Fabre,
célebre cerrajero francés oriundo de Marsella, establecido en Cádiz hacia 1750,
el cual envió a sus hijos a su ciudad natal para que se especializaran en el
oficio paterno, haciéndolo con tal perfección que al mayor de ellos y a su
vuelta a España el Rey le concedió una pensión mensual y el título de proveedor
del Colegio de Cirugía de la Marina.
El genial pintor de Fuendetodos,
acudirá a la ciudad de Cádiz y se hospedará en casa de Sebastián Martínez
"para que el cuidado de la familia de este, el benéfico clima gaditano y
los buenos médicos de la Facultad se aunaran a restaurarle. [...] Tuvo suerte,
sin duda, con los excelentes médicos que le atendieron: el famoso catalán
Francisco Canivell y un italiano establecido en Cádiz, José Salvarezza o
Selvareza. [...] " [7]
Sebastián Martínez Pérez natural
de Treguajantes, aldea de la Villa de Soto en Logroño donde había nacido el 25
de Noviembre de 1747, se instaló en Cádiz hacia 1760 e ingresó en la
Universidad de Cargadores. Nos dice al respecto Nigel Glendinning:
"[...] siendo hábil y
capaz de comerciar y navegar a los Reinos de Indias a partir de entonces.
Tres años más tarde se casó con María Errecarte y Odobraque. Gracias a la
familia de su esposa, se encontró con parientes en el comercio de Indias y con
un amigo de la familia, Juan Bautista de Oxangoiti (primo del escritor José
Cadalso), que le facilitaban en cierto modo sus negocios. Empezó a enriquecerse
muy pronto, y no tardó mucho en reunir una importante colección de cuadros y
una biblioteca impresionante, señales de prosperidad bastante típicas entre los
comerciantes gaditanos. Su galería no se consideraba la mayor de Cádiz en los
años ochenta del siglo XVIII, cuando la Inquisición se quejó de las estampas
y pinturas indecentes que le pertenecían y encargó dibujos de algunos de
sus cuadros para instruir un expediente. A principios de los años noventa, en
cambio, se reconocía la alta calidad de la colección, cuando Antonio Ponz,
declarándose amigo de Martínez, dio noticias sobre ella y citó sus obras más
importantes (Ponz [1772-1794] 1947, pp. 1587-1588). Vino luego a complementar
este trabajo el Conde de Maule, en notas redactadas a finales del siglo aunque
no publicadas hasta 1813 (Cruz y Bahamonde [1813] 1997, p. 227). El Conde, por
cierto, dijo que era mui bueno el retrato de Martínez sacado por Goya de
quien hai tres caprichos o sobrepuertas.
El gusto de Martínez era ecléctico
en materia estética. Por una parte compraba estampas, libros, cuadros y objetos
relacionados con las antigüedades clásicas, como las estatuas de bronce de
Hércules y Neptuno encontradas en Sanctipetri, a poca distancia de Cádiz; las Vedute
di Roma y las Antichitá romane de Piranesi; las Antigüedades de
Herculaneo con su explicación; y libros de Winckelmann, Du Bos, Milizia y
Mengs. También confirma un cierto apetito neoclásico la presencia en su
colección de obras de Mengs, y, además, tenía bastantes pinturas de ruinas tan
típicas del clasicismo dieciochesco. Pero el coleccionista apreciaba también el
estilo naturalista de Murillo y Velázquez y abundaban en su galería las escenas
de diversiones populares de autores de los Países Bajos e Italia. Para que no
faltara la nota moralizante en estos temas de la vida cotidiana, tenía entre
sus estampas las pinturas de Horgart (sic) tasadas en setenta y cinco reales,
según consta en la partición de sus bienes hecha en Madrid en 1803 y en Cádiz
en 1805, es decir, las obras grabadas de William Hogarth en alguna de las
ediciones del siglo XVIII. [...]
Goya pudo haber
disfrutado de su biblioteca, lo mismo que de sus estampas y cuadros, cuando
estuvo en su casa en Cádiz en 1793, para reponerse de la grave enfermedad que
le dejó sordo. No cabe duda de que su colección era excepcional en Cádiz y que,
como dijo Juan Agustín Ceán Bermúdez, se distinguía también de las demás del
reino por el costoso aumento de diseños, estampas raras, modelos y libros de
las bellas artes (Ceán Bermúdez 1780, I, p. XXI, n. 10).
Su gusto fuera de lo común se
expresaba también en la ropa que llevaba. En el retrato de Goya viste frac de
seda con rayas, y dejó varias chupas, fraques y calzones de la misma tela en su
testamentaría. Lucía asimismo la última moda europea, la llamada incroyable
en Francia. El papel que lleva en la mano –color azul, como la seda de su
vestido- puede ser carta o dibujo. Pero la nota armoniosa que el papel da en el
conjunto del retrato refleja también la fina sensibilidad estética de Martínez.
Hay que suponer, además, que aprobaba plenamente la técnica velazqueña, por no
decir impresionista, con la que Goya desarrolla el diseño de las rayas, consiguiendo
los efectos de la seda por medio del contraste entre las pinceladas que
constituían las rayas y el tono de fondo. El mundo de los negocios parece
lejos.
A principios de 1797, Martínez se
trasladó a vivir permanentemente en la corte para desempeñar el puesto de
tesorero general y consejero del rey. Pero se le jubiló a mediados de 1800, en
consideración al notorio quebranto de su salud, y murió el 24 de noviembre
de ese mismo año." [8]
En Cádiz y en aquella época se
vivía una vida social refinada y culta. Como dice Antonio Alcalá Galiano:
"Una particularidad de la
cultura gaditana en el ramo de adorno interior era el cuidado con que se
amueblaban las habitaciones interiores, cuando en Madrid, el escaso lujo solía
ceñirse a las salas y gabinetes de recibo. Los comedores gaditanos ostentaban,
por lo común, mesas de caoba, allí entonces siempre maciza, teniéndose en menos
el trabajo del enchapado. El servicio de cristal era curioso, y el agua servida
a la mesa en botella blanca, en vez de echarla el criado en los vasos desde un
jarro de loza basta, siendo la de los platos y fuentes toda inglesa de la
llamada de pedernal, nombre que en nuestros días casi ha perdido. Así es que,
trasladados a Madrid, los gaditanos hacíamos ascos, y no sin alguna razón, a varias
cosas de la capital, lo cual hubo de durar aún hasta después de la guerra de la
Independencia.
En el vestir era también esmerada
la gente de Cádiz, pero había diferencia notable entre la del uno y la del otro
sexo. Porque el traje de los hombres era, en la clase alta y media, el de los
extranjeros, y particularmente el de los ingleses, y la clase baja, aunque
usaba chaqueta, no vestía a la andaluza, y al revés, las mujeres, aún cuando no
fuesen de majas –lo cual era diferente del vestir ordinario y no estaba en uso
común-, sólo salían a la calle, necesitando para ello mudarse de ropa, con
basquiña –cuyo nombre era el de saya-, mantilla y jubón (conocido este último
con la palabra corpiño), todo lo cual hacía de las gaditanas criaturas –como
diríamos ahora- especiales, a las cuales daba realce el pie pequeño, calzado
con zapato corto y bajo, y al andar por las llanas y bien empedradas calles y
plazas, el airoso talle y el gracioso contoneo.
Eran los gaditanos finos en sus
modales, no al par con la gente cortesana, sino de una finura cual es la de las
personas del alto comercio en pueblos donde el trato con los extranjeros de las
naciones más adelantadas en civilización y cultura es frecuente. Algo y aún no
poco tenían, con todo, de gente de provincia. Lo notable en Cádiz era que las
clases bajas en su tono y modo apenas se diferenciaban de las altas, siendo
corteses, y sobretodo cariñosas, y no manifestando en el trato con sus
superiores ni humildad ni soberbia, como si un espíritu y práctica de igualdad
social no dejase lugar ni a la sumisión ni a la envidia, o al odio por ella
engendrado contra los favorecidos por la fortuna, a quienes tampoco consentía
el uso que fuesen desdeñosos". [9]
Los burgueses gaditanos cultivaban
la música y el coleccionismo, recopilando libros y formando bibliotecas que
disponían en los elegantes salones de las casas. En la época que estudiamos
destacaron entre las bibliotecas particulares la del citado Don Nicolás de la Cruz Bahamonde, Conde de Maule, en la cual se podían admirar, "treinta y tres retratos
de personajes ilustres de la literatura, las ciencias y las artes. Presidía una
medalla de pórfido del Creador. [...]
Otra biblioteca importante de
aquellos días es la de Domecq y Víctor, comerciante gaditano [...] Muy buena
era también la librería del señor Cavallieri Pazos," [10] [...]
Entre las bibliotecas públicas:
"Quizá las mejores fuesen las de los conventos de Santo Domingo y
Capuchinos. La primera, según el Conde de Maule, contaba con valiosos
ejemplares, como la "Historia del Marqués de Pescara",
de Bernardo de Nápoles; la "Historia de España" de
Garibay -edición de Amberes de 1576- y un Ambrosi Calepini de 11 lenguas,
editado en Basilea en 1627. La de los Capuchinos, muy completa en obras de
asunto religioso, poseía como piezas raras las "Actas Sanctorum de los
Bolandos" y el "Atlas Mayor o Geografía Blabiana", en
diez tomos folios." [11]
Las casas gaditanas, se
estructuraban verticalmente girando su funcionalidad en torno al comercio que
desarrollaban sus habitantes. Eran de un máximo de cuatro plantas. En la baja
se situaban los almacenes, "dispuestos alrededor de un patio que nunca
tuvo en Cádiz el significado que en otras ciudades de Andalucía, de servir de
recreo o de cuarto de estar en los días calurosos. El patio gaditano, en la
mayoría de los casos, era un lugar reservado para el trabajo de embaladores,
cargadores, etc. [...] Esto explica el aspecto desolado, de sala de trabajo o
continuación de la calle, que suele tener el patio gaditano, siempre que no
haya sufrido modernas transformaciones, en contraposición con los de Sevilla y
otras ciudades andaluzas, adornados con fuentes, macetas o arriates de
flores". [12]
El primer piso de las casas de Cádiz, se dedicaba a escritorio u oficina.
Todavía hoy día, algunas veces, se utiliza el primero de estos nombres.
"Solía este piso tener rejas, y sus pesadas puertas se cerraban con
fuertes trancas de hierro. Hay que tener en cuenta que era el piso donde se
guardaba el dinero, según la costumbre de entonces". [13] En la segunda planta de las casas se
ubicaba la vivienda propiamente dicha. "Acostumbraba a tener los balcones
abiertos, sin rejas, y posiblemente sin el complemento de madera y cristal que
más tarde había de dar lugar a los típicos cierros de Cádiz. Si entonces
existían, pocos habían de ser, ya que la particularidad de las fachadas
gaditanas, según Alcalá-Galiano, estaba en los herrajes pintados de verde, que
contrastaban con las blancas paredes. Era esta planta la más cuidada de la casa. Así lo demostraba su mejor solería, sus puertas de cristales defendidas por finas
maderas, su cuidada viguería, etc." [14]
En las casas gaditanas y en la tercera planta, habitaba la servidumbre. En la misma, se disponían los cuartos de plancha, el lavadero, etc. "Por
último, la azotea, que cumplía con un doble fin: recoger y acumular agua en el
aljibe y servir de tendedero". [15]
Las casas se remataban frecuentemente por una torre-mirador. Estas se
ejecutaban con fábrica de ladrillo, con entrelazos mudéjares y se cubrían con
una cúpula de media naranja, decorándose con azulejos vidriados cuya policromía
le daba un aire exótico y oriental.
Fue un gaditano, Don Francisco de
Paula Micon, Marqués de Méritos, admirador de Joseph Haydn, quien encargó al
músico austriaco la composición, que denominó "Las siete palabras de
Cristo en la cruz", y que se estrenó en el Oratorio de la Santa Cueva de la Capilla del Rosario de Cádiz, que había mandado edificar Don José Sáenz de
Santamaría, Marqués de Valde-Iñigo. Nacido en Veracruz (Méjico), realizó sus
estudios eclesiásticos en la Compañía de Jesús. En 1781, con la ayuda del Conde
de Reparaz, decidió ampliar la primitiva Cueva y reformar la Iglesia aneja del Rosario. La Santa Cueva es la joya del neoclasicismo gaditano y Sáenz de
Santamaría encargó los planos de arquitectura al Académico Torcuato Cayón, que
fallecería durante el transcurso de las obras, haciéndose cargo de las mismas
su ahijado y discípulo Torcuato Benjumeda. Se accede a la Santa Cueva a través de un pequeño vestíbulo que sirve al mismo tiempo de rellano de la
artística escalera de ascenso a la capilla alta, situada por encima del nivel
de la calle, y de descenso a la capilla penitencial. La capilla baja o de la
Pasión, es un espacio destinado a la oración en silencio y a la práctica de los
ejercicios de la Pasión del Señor. Tiene planta basilical de tres naves. En el
fondo de este lugar se dispone un estrado desde donde el sacerdote que dirigía
espiritualmente a los fieles, llevaba a cabo las meditaciones. Se enfatiza la
dramática presencia en el frontal del Calvario, esculpido por los italianos
Gandulfo y Vaccaro. La superior llamada del Santísimo Sacramento, es de planta
oval edificada sobre la iglesia subterránea, y en contraste con el ambiente
ascético de la capilla anterior, destaca ésta por su riqueza, la selección de
sus materiales y su cuidada decoración escultórica y pictórica. El altar
principal se sitúa en el eje mayor de la elipse, presidiendo el espacio el
monumental sagrario, con columnas corintias de planta en el interior y de jaspe
en el exterior. Sobre el entablamento enriquecido con parejas de ángeles, se
eleva la cúpula pintada por el italiano Antonio Cavallini y en los
intercolumnios centrales de la capilla se disponen altorrelieves en estuco,
representando las comuniones de los santos jesuitas Luis Gonzaga y Estanislao
de Kostka, llevados a cabo por el artista Cosme Velázquez. Para esta capilla
alta encargó su promotor cinco cuadros cuyos temas pretendían tributar los más
reverentes cultos al Sacramento de la Eucaristía. Los piadosos que dirigían la Santa Cueva de la iglesia del Rosario se llamaban
Regentes de la Esclavitud del Santísimo Sacramento y los temas que
seleccionaría Valde-Iñigo serían, lógicamente, sobre asuntos eucarísticos. Los
cinco lienzos se dispusieron bajo los arquitrabes laterales de la capilla, en
los lunetos de los intercolumnios, tres de ellos de Francisco de Goya: La Santa Cena, La multiplicación de los panes y los peces y El Convite nupcial.
Los dos restantes, Las bodas de Caná y El rocío del maná, se
solicitan a otros dos grandes pintores del momento, el madrileño Zacarías
González Velázquez y el valenciano José Camarón. El conjunto fue colocado en la Santa Cueva antes de la bendición del santo lugar por el obispo de Cádiz, Don Antonio
Martínez de la Plaza, el 31 de Marzo de 1796.
Otro insigne gaditano fue Don
Gaspar de Molina y Zaldívar, Marques de Ureña, uno de los polígrafos más
ilustres del neoclasicismo español. Hombre de culta y refinada educación,
recibió sus primeros conocimientos en la ciudad de donde era oriundo,
ampliándolos en el Seminario de Nobles de Madrid. "Conoció muy bien los
autores de la antigüedad, así como las diversas disciplinas de la pedagogía
humanística. Pero su formación no quedó limitada a estas materias. Además del
griego y el latín estudió francés, italiano e inglés: Jorge III de Inglaterra
quedó sorprendido de su dominio de este idioma. Se ejercitó en la música, el
dibujo, la pintura y la matemática pura y mixta que en aquella época comprendía
la dinámica, hidrodinámica, cálculo integral y diferencial, óptica, catóptrica,
perspectiva y arquitectura militar, civil e hidráulica. Más tarde siguió en
París un curso de física, química, mineralogía, metalurgia, cristalografía y
medicina y se interesó también por la agricultura, comercio, navegación,
industria y comunicación de Francia". [16]
Entre las obras arquitectónicas del Marqués de Ureña, podemos citar la
construcción del poblado de San Carlos en la gaditana Isla de León, comprendiendo estas obras la edificación de las casas del Capitán
General y otros oficiales, así como una Academia de pilotos y un cuartel para
cuatro mil soldados incluyendo en este lugar un puente para cruzar a la población. También entre los trabajos de este erudito artista se pueden contar los retablos
para la Iglesia del Castillo y del Hospital del Puerto de Santa María. Cultivó
la música y Ponz dejó constancia de sus extraordinarios laboratorio
físico-químico, biblioteca y colección de plantas. Don Gaspar de Molina viajó
entre 1787 y 1788 por las cortes europeas. Inmediatamente antes de emprender
esta gira, publicó en 1785 sus "Reflexiones sobre la arquitectura,
ornato y música del templo", afrontándose por primera vez en España,
nuevas inquietudes estéticas que ya habían analizado previamente Edmund Burk en
Inglaterra (1757) y Kant en Alemania (1764).
"[...] estos autores
explicaban el poderoso impacto emocional de la Naturaleza salvaje, la oscuridad
y la noche, las ruinas y los sepulcros en la vida y en el arte. Se establecían
las relaciones entre lo infinito y las proporciones gigantescas, todo lo que es
descomunal con respecto a número y espacio, y un sentido del terror capaz de
desencadenar el más agudo deleite". [17]
"Burk introduce un concepto que, en su formulación, habría de marcar
decisivamente el gusto y la Teoría Estética de la Edad Contemporánea: el concepto de "Sublime", opuesto diametralmente al de "Bello". [...] lo
Bello admitía una aprehensión totalizadora e intelectual y producía una
sensación serena. Pues bien, lo Sublime marca al sujeto con la sensación de
inabarcabilidad y de infinitud, le obliga a utilizar su imaginación como vía de
acceso a aquello que ni sus sentidos ni su mente pueden aprehender —resultante
todo del desorden entre las partes del objeto estético (que impide una
aprehensión racional) o de su vastedad (que lo presenta como no acabado a los
sentidos) — .Y de esa impotencia de las facultades humanas nace una sensación
de empequeñecimiento, de miedo o de terror. Si un jardín
neoclásico es bello, el mar, las altas montañas o la noche son sublimes. La
percepción de lo bello es clara y, a partir de cierto momento, puede darse por
terminada; la de lo sublime es confusa o parcial y por ello puesta siempre en
cuestión. Lo bello convence al hombre de su capacidad de dominio, físico y
mental, sobre la naturaleza; lo sublime, de su inferioridad, debilidad,
impotencia" [18]
Desde Hamburgo llegó a Cádiz por
primera vez en 1785, a la edad de 14 años, Juan Nicolás Böhl de Faber, y ya de
mayor, en carta a Antonio Alcalá-Galiano, le dirá "he pasado en Andalucía
los felices años de mi mocedad. No es de estrañar que un alma tierna y
sensible, como la mía, se aficionase tanto á las costumbres españolas, y se
identificase de tal modo con las genialidades del país, las que en aquel
entonces no se hallaban del todo desterradas á los Lugares, que vine á ser
español de hecho, ya que no de cuna" [19]
y en carta a su amigo el Doctor Nicolaus Heinrich Julius escribirá "Mi
educación fue muy práctica, completamente irreligiosa y traté a gentes de esa
clase. [...]"[20]
Cádiz no le pareció al principio una ciudad muy atractiva; y en carta a su
maestro el pedagogo Joaquín Enrique Campe le transmitirá "Mi vida aquí es
monótona y se necesita paciencia para acostumbrarse a ella. Desde las 8 hasta
las dos y media hay que estar en el escritorio, luego se almuerza. Luego se
duerme la siesta, se deja uno peinar (ya se imaginará Vd. que me han obligado a
ello) y a las 4 hay que volver al escritorio. De 6 a 8 paseo. Acto seguido viene mi profesor de español, de piano, etc., de modo que dispongo de poco
tiempo para mí mismo. Algunas veces vamos a alguna reunión o al teatro, y así
pasan los días. ¡Cuántas veces deseo estar ahí! En mi patria estoy entre
parientes, amigos, en un clima de libertad religiosa; aquí entre personas que
ven en cada extranjero no católico un hereje, donde hay que arrodillarse ante
imágenes..."[21]
Pero poco a poco Böhl de Faber se
irá enamorando de la ciudad, llegando a parecerle una de las más bonitas que
había conocido hasta la fecha. "Las calles en su mayoría no son anchas
pero sí muy rectas; adoquines a cada lado en grandes baldosas de piedra sirven
a los peatones y todos los desperdicios van conducidos por el alcantarillado
bajo tierra. Todas las mañanas se barren las calles y en el verano las riegan,
en invierno la propia lluvia se encarga de limpiarlas, de forma que durante
todo el año puede pasearse con medias blancas de seda sin mancharse, usándose
botas solo por comodidad o por seguir la moda. Todas las casas son de piedra y generalmente adornadas con frontales de mármol. Las grandes rejas de hierro de las
ventanas y azoteas suelen estar pintadas de verde formando así un bonito
contraste con las blancas fachadas. Las plazas están empedradas con especial
esmero y sirven en invierno para pasear y tomar el sol. La mayoría de las casas
tienen una azotea para poder divisar la entrada y salida de buques. La vista
desde una de estas azoteas presenta a la ciudad con un encanto especial, y
tanto las múltiples torrecillas como las azoteas, adornadas con tiestos, donde
las mujeres están ocupadas en sus labores, llenan el alma del espectador con
visiones orientales. [...]"[22]
Después de regresar a su país en
1788 y visitar Inglaterra, Juan Nicolás Böhl volverá a Cádiz en 1791. Será
entonces cuando el alemán conocerá a Frasquita Ruiz de Larrea, contrayendo
matrimonio con ella, en la misma ciudad, en 1796. Doña Francisca Javiera, madre
de Frasquita, ha de imponer sus condiciones, pues el matrimonio ha de ser
efectuado por la Iglesia católica y los hijos que pudieran nacer serán educados
según dicha doctrina.
Sin embargo, Böhl sigue sintiendo
lógica nostalgia de su tierra y, ya casado, emprende con su mujer y acompañado
de su suegra, nuevo viaje a Alemania pasando por Suiza. Frasquita fue feliz
durante aquel viaje. "Ya mi fantasía veía realizados los sueños de mis
primeros años, de mis días de amor [...] En nuestros paseos admirábamos las
varias formas de las montañas, las fantásticas apariencias de las nubes que
vagueaban a sus pies..... Llegó el invierno con todas sus frígidas bellezas y
aún paseábamos. El sol solía herir con miles de rayos los cristalizados hielos,
[...] los dedos tersos de la muerte parecían haberse asido de toda corriente
vital. En esta gran ausencia de vida, el alma reconocía aquel Omnipotente
Espíritu que en una perpetua rotación hace circular la vida y la muerte, para
mantener el magnífico equilibrio. En esta sublime soledad, nació mi
Cecilia."[23]
Todo ello ocurría en el cantón de Berna, en el pequeño pueblo de Morges, el 25
de Diciembre de 1796. En aquel lugar vendrá a la vida Cecilia Böhl de Faber, que con el tiempo y en la república de las letras, llegaría a ser
la gran novelista romántica que utilizaría el pseudónimo de "Fernán
Caballero".
Pero volvamos a España y a Cádiz
donde la pequeña Cecilia irá creciendo mientras su padre seguirá vagando por
las etéreas regiones del espiritualismo filosófico y de la literatura,
pensamientos, que el 30 de julio de 1813 cristalizarán en una conversión
oficial al catolicismo romano. En el mismo año, escribirá a su amigo Julius:
"He notado que es Vd. cristiano pero no he podido precisar cuál es su
credo. Si es católico, se alegrará al saber que he renunciado hace unos días al
mío, de acuerdo con el Concilio de Trento, y por lo tanto me he convertido al
catolicismo".[24]
En este Cádiz que vamos conociendo,
es donde Juan Nicolás Böhl comercia, llegando a ser cónsul de la Liga Hanseática en la ciudad gaditana.[25]
También allí dedica parte de su tiempo a escribir, entre otras "Floresta
de Rimas Antiguas Castellanas" y el "Teatro Español anterior a
Lope de Vega", que publicó en Hamburgo.[26] Otros momentos de ocio los emplea en
sus lecturas, coleccionando raros libros de nuestro Siglo de Oro. Pues bien, es
en este lugar, aquí, en Cádiz, al iniciarse el siglo XIX, donde se vive el
enfrentamiento servil-liberal. Discutir y polemizar es la ocupación más
destacada de los gaditanos en aquellos días. Para comprender esta polémica
debemos comenzar por un principio muy claro: "la minoría intelectual
española, la conservadora y la progresista, la tradicional y la ilustrada,
estaban de acuerdo, en que era necesario cambiar un sistema político que nos
había llevado a los denigrantes años de Carlos IV. [...] La Inquisición, el
Consejo de Castilla, las aduanas interiores, el Voto de Santiago, el Honrado
Concejo de la Mesta, etc., eran rémoras que dificultaban el progreso que
estos hombres veneraban".[27]
La minoría ilustrada tenía un sentido de la vida muy diferente del que
predominaba en nuestra nación. "una nueva visión de la vida hacía que
aquellos intelectuales españoles se preocuparan de la enseñanza y de elevar el
nivel cultural del pueblo y que considerasen imprescindible una división
territorial más justa y una organización administrativa más racional. Todas las
ansias de los hombres cultos de aquellos días se centran en una reforma: unos
quieren que sea radical; otros, lenta y suave; muy pocos ven la solución en una
república; los más, en una limitación del poder real. Hasta una parte de los
llamados serviles ven esta necesidad de reforma, que para ellos ha de ser moderadísima".[28]
Los hechos se desencadenan
precipitadamente y en nuestro Cádiz liberal Don Manuel José Quintana escribe en
el "Semanario Patriótico": "Si alguno hubiera dicho a
principios de Octubre pasado que antes de un año tendríamos la libertad de
escribir sobre reformas de gobierno, planes de Constitución, examen y reducción
del poder, y que apenas se publicaría escrito alguno en España que no se
dirigiese a estos objetos importantes, hubiera sido tenido por un hombre falto
de seso... Sin embargo, así es."[29]
Con una revolución lenta y nada
cruenta se pretende reformar la vida política española y los jóvenes ocupan un
lugar preferente en su proceso. En las provincias que se abren al mar predomina
un sentimiento liberal, mientras que en el interior de la Península se impone
una ideología mucho más absoluta, representada por los dueños de la tierra, es
decir, la nobleza y las Ordenes Religiosas. La primera llamará
"revolucionarios" o "jacobinos" a los reformistas, y la
Iglesia argumentará en su defensa el principio de la religión. "Esto de
vincular la religión a la política venga o no a cuento, es lo que ha hecho que
todas las guerras civiles españolas hayan tenido un matiz religioso
acusadísimo. [...] A Dios lo hacen patrimonio de partido, y, tarde o temprano,
aquellos hombres de las Cortes del 12, que son fervientes católicos en su
mayoría, terminan, después de 1814, apartándose de la religión; se apartan
porque les han convencido que religión y rey son una misma cosa "[30]
En aquellos días podemos leer en
el folleto "España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas
opiniones que se le atribuyen": "Oropeles modernos, invención
francesa para deshacerse de toda autoridad y apoderarse de los bienes de la
nobleza y el clero".[31]
En el "Censor
General", órgano de los serviles, se escribe: "...el código de
Alfonso X ha sido hallado conforme, hasta en las palabras, con el dado por
Moisés a los judíos, siendo dolor que un pueblo católico abandone tan segura
guía para irse en pos de Rousseau",[32]
y en el mismo periódico leemos: "Si la soberanía reside en la Nación, cada
particular individuo de ella es soberano; luego el hijo es soberano del padre,
y los esclavos de sus amos; luego hay un número infinito de soberanos; luego
ésta es una soberanía ridícula".[33]
Pero entre los gaditanos no
existía un equilibrio de fuerzas. Los conservadores constituían una minoría que
se situaban en los altos puestos del gobierno y de la sociedad española, pero
la opinión pública se enfrentaba con aquellos; sin embargo, la mayoría de los
habitantes de Cádiz en aquellos días eran partidarios de las reformas, siendo
eso sí, católicos y monárquicos.
Es en la ciudad gaditana y entre
1814 y 1820 donde se produce lo que en España y en la erudición
histórico-literaria se ha venido a llamar la controversia o polémica
calderoniana. Se ha escrito al respecto: " [...] con poquísimas
excepciones la tradición historiográfica española ha ignorado, desde el mismo
siglo XIX, este episodio fundamental en la introducción en España del
movimiento romántico, sin el que no es posible entender la significación
ideológica que, mayoritariamente, tuvo en nuestro país el Romanticismo".[34] En este enfrentamiento literario,
Juan Nicolás Böhl de Faber demostró una decidida significación ideológica,
destacando: "[...] su defensa del drama calderoniano en cuanto reflejo de
la organización sociopolítica de la España de los Austrias".[35] Por otro lado y en la orilla
opuesta, los liberales Antonio Alcalá-Galiano y José Joaquín de Mora se
sumergen en teorías literarias, entroncables con la preceptiva neoclásica.
"Imbuído Böhl de Faber en las ideas de Lessing, de Herder y de los
Schlegels[36]
[los hermanos Guillermo Augusto y Federico], declaróse adalid de la empresa que
tenía por término aplicar á la literatura hispana la reforma á que aquellos
daban nombre en el Norte".[37]
No olvidemos que es en la ciudad que nos ocupa, en Cádiz, donde encontramos por
primera vez una posición en favor del Romanticismo. "Fue la controversia à
que aludimos sobre si las reglas de la crítica llamada clásica debían servir de
rigurosa norma para componer o juzgar los escritos, ó si al revés convenía
alterarlas en gran parte, sustituyéndoles otras nacidas del estado de las
sociedades modernas y originadas en la edad media, à las que comenzaba a
señalarse con el título de escuela romántica, inventada por los alemanes."[38]
Böhl y los alemanes citados dieron
a conocer nuestro teatro del Siglo de Oro, manifestando por Calderón un culto
idolátrico, y "Mientras un alemán, esto es, un extranjero, se atreve a
desafiar las iras de los más poderosos, con la noble idea de mostrar los
tesoros que los españoles desprecian en el propio suelo y la miseria de los
productos que de tierras extrañas importan, esos mismos españoles persiguen
sañudos al que así procede. [...][39]
La "Crónica científica y literaria"
fue el periódico que se publicó en Madrid desde 1817 a 1819 quien se hizo eco de las ideas de los partidarios del espíritu enciclopédico francés. Don
José Joaquín de Mora era su editor y Don Antonio Alcalá-Galiano, colaborador
circunstancial, sosteniendo ambos tensa polémica contra Böhl de Faber, el cual
"se defendía ya en las columnas del "Diario Mercantil" de
Cádiz ora en papeles sueltos y folletos. Aparecía en el estadio de los debates la "Crónica" con grandes pretensiones e imbuida en todos los prejuicios
arraigados en la sociedad española más culta. Volteriana ó por lo menos
partidaria de Destutt-Tracy y de Condillac en filosofía y con manifiestos
resabios enciclopédicos, inclinábase, a la vez, en cierto modo, al movimiento
intelectual británico de carácter economista; pero en literatura, sin carecer
de gusto, la "Crónica" era pura y exclusivamente
afrancesada [...]".[40]
En aquellos años en Cádiz, el "Diccionario Manual", publicará
que la Constitución de 1812, "era una taracea de párrafos de Condillac
cosidos con hilo gordo".
"Sostenía o columbraba Böhl
de Faber alteraciones más hondas. Su empresa propendía á un cambio total en la
corriente del sentimiento, del gusto, de las ideas y hasta de las formas,
anteponiendo lo espontáneo, popular y nativo, lo que fielmente se nutría en el
genio nacional y lo iluminaba con vivos matices, a lo artificioso, siquiera
fuera extremadamente artístico, a lo externo, aún viniendo acreditado con
autoridades tan altas como las de Racine, Boileau, Voltaire y Laharpe".
[...][41]
Aparentemente, la polémica calderoniana parecía una cuestión de gramática y literatura, pero en el fondo, y como se podía apreciar fácilmente, era un tema profundamente social y político. Colaboró en la polémica con Böhl de Faber, José de Vargas Ponce, el marino gaditano, que se trasladará a Madrid para llegar a ser nombrado Director de la Real Academia de la Historia y a quien retratará Goya. Lady Holland, que lo conoció y trató, decía de él que poseía "mucha sal y una inclinación al sarcasmo", asimismo opinaba "era hombre de buen humor, espíritu despejado y gran facilidad de palabra". La controversia literaria ha sido profundamente analizada por los eruditos Camille Pitollet en su libro "La querelle calderonienne de Johan Nikolas Böhl von Faber et José Joaquín de Mora, reconstituée d'après les documents originaux", publicado en París en 1909 y por Guillermo Carnero en el suyo titulado, "Los orígenes del Romanticismo Reaccionario Español: El matrimonio Böhl de Faber", editado por la Universidad de Valencia en 1978. En Cádiz por lo tanto, es donde confluyen más aspectos fundamentales para desarrollar la historia del romanticismo español que no se darán en ningún otro lugar de nuestra península, no sólo por su importancia y trascendencia sino por su número y su significado. Pero el romanticismo gaditano será de tendencia profundamente liberal, ya que no olvidemos que es en Cádiz donde nace y se utiliza por primera vez en 1811 la voz de liberal, aplicada a un partido o a individuos en sentido político moderno.[42] También es en aquella ciudad donde se constituyeron en 1812 las primeras Cortes parlamentarias que simbolizaron la soberanía popular contra el despotismo absolutista, debiéndose ligar su promulgación al dinamismo de la sociedad gaditana y a la influencia de su comunidad de comerciantes en este proceso, ya que a principios del siglo XIX, Cádiz era la ciudad más cosmopolita y más liberal de España, siéndolo por la influencia de una elevada clase media ilustrada, y existiendo además en el mismo lugar un fuerte protagonismo de grupos mercantiles, mientras que en otros puntos españoles como Madrid, Sevilla o Málaga preponderaba el poder de la nobleza local. Es en Cádiz y en aquellos días donde se desarrolla una intensa vida social, instituyéndose la tertulia a partir de la costumbre de visitar a las personas en sus casas. Los comerciantes y sus familias necesitan relacionarse continuamente sin rebasar los límites de la intimidad, y paralelamente a las reuniones entre miembros de un mismo sexo, en los cafés y en las boticas, nace en Cádiz un tipo concreto de tertulia, generalmente alrededor de una mujer con alta preparación cultural. Varias de aquellas tertulias florecieron en la ciudad en la época que estudiamos. La más brillante resultó ser la de Doña Margarita López de Morla, hermana del que más tarde sería titulado Conde de Villacreces, y al que Alcalá-Galiano llamará "uno de los hombres más originales del mundo". Fue tan original Villacreces que llegó a ponerles a sus hijos nombres romanos, como Tello, Capitolino, Augusto, Melania, Justiniana o Elisa.[43] El mismo Don Antonio Alcalá-Galiano, en sus "Recuerdos de un Anciano" nos describe la tertulia de la siguiente forma. "De muy diversa clase era la reunión, corta en número, modesta en la apariencia, pero un tanto rica por el valor de quienes la componían, que formaba todas las noches la sociedad de la señora doña Margarita López de Morla de Virnes, mujer de singular entendimiento e instrucción vasta, educada en Inglaterra, aficionada a estudios serios, de agradabilísimo trato, y hasta ajena de pedantería, [...]. A su casa llevaba Don Juan Nicasio Gallego el buen humor y chiste porque tanto se señalaba en el trato social. Quintana su tono severo y dogmático. Toreno sus calidades superiores de hombre, así como de talento e instrucción de mundo. Iba allí de cuando en cuando Argüelles, pero no ordinariamente, como los tres que acabo de nombrar. Iba allí el mucho después afamado Gorozarri, que en las Cortes de 1837 llegó a adquirir fama de necio y extravagante, y no sin razón, pero que había leído mucho, y que en 1810 y 1811, oscuro todavía, ya era notable por sus rarezas". [...][44] Bartolomé Gallardo, Martínez de la Rosa, Ángel Saavedra, Pizarro y el mismo Alcalá-Galiano, serían otros de los que pasarían por la calle del Camino donde vivían los Morla. Estos nombres nos dan idea de la altura de la tertulia que admiró el mismo Lord Byron. Doña Margarita era realmente fea en honor a la verdad y tenía una de las colecciones de encajes más completas de aquellos tiempos. Los usaba para decorar sus cofias y poder así la insigne señora ocultar su fealdad. Fumaba con frecuencia puros habanos y se decía de ella que se parecía a la mismísima Madame Staël. La tertulia finalizó en el verano de 1811 cuando la señora de Morla retorna a Jerez para encontrarse con su marido y fue narrada magistralmente por Don Benito Pérez Galdós en sus "Episodios Nacionales", en el que se refiere a Cádiz, y en aquella tertulia donde Doña Flora y la Condesa Amaranta con otros personajes, circulan en animada charla por los salones fernandinos, amueblados lujosamente según el gusto decorativo de la época. Trágica suerte acompañó a Doña Margarita, ya que de tanto pensar llegó a perder la cabeza, abrazando las doctrinas de Fourier con tal pasión que se apreciaban en ella rasgos de locura. Hacia 1849 se desplazó a Madrid donde curó parcialmente, pero volviendo a trastornarse su cabeza, fue necesario trasladarla a Toledo donde poseía una casa, muriendo allí pocos días después de habitarla. Dice también Alcalá-Galiano: "En esto apareció una tertulia de igual naturaleza, pero en que predominaban opiniones diametralmente opuestas: la de la señora doña Francisca Larrea, mujer del ilustrado alemán D. N. Böhl de Faber, literato, buen escritor en nuestra lengua y apreciabilísimo, visto a todas luces. Su mujer, a quien acababan de dar licencia los franceses para pasar a Cádiz desde Chiclana, donde residía durante los meses primeros del sitio, era literata y patriota acérrima, pero de las que consideraban el levantamiento de España contra el poder francés como empresa destinada a mantener a la nación española en su antigua situación y leyes, así en lo político como en lo religioso, y aún volviendo algo atrás de los días de Carlos III, únicos principios y sistema, según su sentir, justos y saludables. Fui yo presentado en casa de la Sra. de Böhl; pero por mil razones no hube de agradarle, ni ella por su parte, a pesar de su mérito, se captó mi pobre voluntad. Lo cierto es que la ví una vez y después fue mi suerte (ya en 1818) entrar con ella y su estimable marido en agrias contiendas literarias, en que hubieron de injerirse con poco disimulo cuestiones políticas, no sin grande peligro mío en aquellas horas; acrimonia de que hoy me pesa al hacer a aquellos dos ilustrados consortes la debida justicia. [...][45] Me acuerdo de que la señora de Böhl repetía con entusiasmo, mirándola como emblema de nuestro alzamiento, la siguiente décima, por cierto no falta de brío en la expresión o en el pensamiento, aunque incorrecta: Nuestra española arroganciaSiempre ha tenido por punto Acordarse de Sagunto Y no olvidar a Numancia. Franceses, idos a Francia Y dejadnos nuestra ley Que, en tocando a Dios y al Rey Y a nuestros patrios hogares, Todos somos militares Y formamos una grey Aquí está compendiado el modo general de ver el levantamiento del pueblo español por un aspecto de los varios que presentaba, considerándole el único. De estas doctrinas de sus padres, y más particularmente de su madre, saca las suyas que con tanto celo sustenta la afamada novelista, hoy viva, cuyo nombre en la república literaria es Fernán Caballero."[46] Asistían a esta tertulia, antagónica de la de Morla, personajes del bando antireformista; Valiente, Ostolaza, Tenreyro. Sin embargo la tertulia de Doña Frasquita no tuvo nunca la importancia de la de la hermana del Conde de Villacreces. Otra famosa tertulia gaditana de aquellos años fue la de la Marquesa de Casa Pontejos, donde acudían los aristócratas de la Corte que se habían refugiado en Cádiz, entre ellos Híjar, Salvatierra, Iturbieta y lógicamente Don Fernando de Silva, Marqués de Pontejos, casado con la dueña de la casa en donde se reunían los contertulios y donde se jugaba al monte, fea costumbre de la época. Pero transcurrieron los primeros años del siglo XIX y el romanticismo; y después de aquellos tiempos de auge cultural, Cádiz entró en un sueño intermitente, pues la ciudad "sólo despierta de vez en cuando a una actividad vital, temporalmente, para luego volver durante largos períodos de letargo a quedar, según la visión que nos ofrece desde el aire, como flotando, dormida sobre las aguas".[47] ·- ·-· -······-· [1] Blanco-White, José María, Cartas de España, Madrid, Alianza Editorial, 1972, introducción Vicente Llorens, pág. 40; nota 5, pág. 364 [2] Bonet Correa, Antonio, Andalucía barroca: arquitectura y urbanismo, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1978, pág. 124 [3] Ibíd. pág. 136 < [4] Ibíd. pág. 138 [5] Ramón Solís, El Cádiz de las Cortes, Barcelona, Plaza y Janés, 1978, prólogo de Gregorio Marañón, pág. 9 [6] André d' Audebard, barón de Férussac, Notices sur Cadix..., citado por María Pemán Medina "Fernández Cruzado y su época" en Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, Estudios sobre el pintor Joaquín Manuel Fernández Cruzado (1781-1859), Cádiz, 1983, pág. 45 [7] Nigel Glendinning, Goya, la década de Los Caprichos: retratos 1792-1804, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pág. 24 [8] El retrato español: del Greco a Picasso, Madrid, Museo del Prado, 2004, págs. 360 y 361 [9] Antonio Alcalá Galiano, Recuerdos de un anciano, en Biblioteca de Autores Españoles tomo LXXXIII Obras escogidas de don Antonio Alcalá Galiano, Madrid, Atlas, 1955, pág. 4 [10] Ramón Solís, op. cit. pág. 426 [11] Ibíd. págs. 424-425 [12] Ibíd. págs. 53 y 54 [13] Ibíd. pág. 54 [14] Ibíd. [15] Ibíd. [16] Mª. M. Virginia Sanz, "El Marqués de Ureña y el neoclasicismo gaditano", en Goya: revista de arte nº 151, Madrid, 1979, pág. 20 [17] Glendinning, op. cit. pág. 29 [18] Guillermo Carnero, Los orígenes del romanticismo reaccionario español: el matrimonio Böhl de Faber, Valencia, Universidad de Valencia, 1978, págs. 124 y 125 [19] Ibíd. págs. 69 y 70 [20] Ibíd. pág. 69 [21] Ibíd. pág. 70 [22] Antonio Orozco Acuaviva, La gaditana Frasquita Larrea: primera romántica española, Cádiz, Sexta, 1977, págs. 27 y 28 [23] Ibíd. pág. 37 [24] Carnero, op. cit. pág. 87 [25] Liga Hanseática, del alemán antiguo Hansen: asociarse. La Liga Hanseática fue una liga comercial que se constituyó a finales del siglo XII y principios del XIII por diversas ciudades de lengua alemana, principalmente Hamburgo, Lübeck y Bremen, estableciendo posteriormente relación comercial con otras ciudades europeas como Burdeos, Bayona, Marsella , Lisboa, Barcelona, Sevilla, Cádiz, Messina, Nápoles, etc. Esta liga se constituyó para ejercer un monopolio con objeto de evitar las invasiones de los piratas, especialmente de Gothlandia y Noruega. La Liga Hanseática decayó a principios del siglo XIX. [26] Juan Nicolás Böhl de Faber, Floresta de Rimas Antiguas Castellanas ordenadas por don Juan Nicolás Böhl de Faber, de la Real Academia Española, Hamburgo, librería de Perthes y Besser, 1821 a 1825; Teatro Español anterior a Lope de Vega, Hamburgo, librería de Perthes, 1832 [27] Ramón Solís, op. cit. pág. 269 [28] Ibíd. [29] Ibíd. pág. 270 [30] Ibíd. pág. 273 [31] Ibíd. [32] Ibíd. pág. 274 [33] Ibíd. [34] Carnero, op. cit. pág. 19 [35] Ibíd . pág. 31 [36] Se refiere a los hermanos Guillermo Augusto y Federico Schlegels [37] Carnero. op. cit. pág. 37 [38] Ibíd. pág. 30 [39] Ibíd. pág. 38 [40] Ibíd. [41] Ibíd. [42] Véase Vicente Lloréns, Liberales y románticos, Madrid, Castalia, 1979, pág. 13 [43] Debo este dato a mi primo político Tello González de Aguilar, descendiente directo de Villacreces. [44] Alcalá-Galiano, op. cit. pág. 76 [45] Ibíd. pág. 78 [46] Ibíd. pág. 78, nota. [47] María Pemán Medina, op. cit. pág. 43 ***
|
|||||
Para
volver a la Revista Arbil nº 123
|
|||||