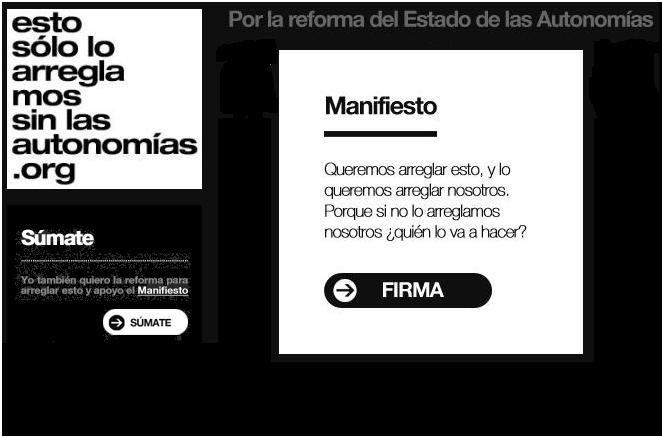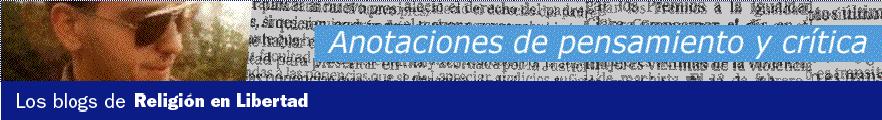| Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin | |||||||
| Para
volver a la Revista Arbil nº 125 Para volver a la tabla de información de contenido del nº 125 |
|||||||
El papel de las FAS en el mundo por José María Manrique Desde su experiencia de Coronel de Artillería de Estado Mayor en la Reserva (Siendo DEM no ser general ahora es una garantía de independencia y patriotismo) hace un interesante análisis que nos facilita entender mejor la situación |
|||||||
| A
menudo suele decirse que: “La guerra es la continuación
de la política por otros medios" (Clausewitz, s.
XIX), empleando la frase del militar y tratadista prusiano
como resumen de la línea argumental que tiene como eje el que
la violencia entre grupos humanos, y concretamente entre naciones, es
algo natural, consustancial incluso a la especie humana. De hecho, la
esencia de toda guerra se resume en la imposición violenta de
la voluntad de un grupo sobre otro. Esto, a nosotros, los cristianos,
no debería llamarnos la atención, imbuidos de que el
pecado original trajo la discordia al género humano, grabando
en su naturaleza con unas tendencias al mal, al egoísmo
generador de todo tipo de violencias, que duran desde el asesinato de
Abel hasta nuestros días.
Frente
a este hecho universalmente constatable, se impuso en el género
humano la conciencia del derecho, individual y colectivo, de legítima
defensa.
Por
ello, y dado que es de todo punto racional esperar que otros grupos
humanos puedan atacar de cualquier manera al nuestro, a nuestra
Patria, el derecho natural y positivo de la legítima defensa
debe tenerse previsto ejercitarse. En esencia, ese es el objetivo de
los Ejércitos nacionales, su única razón de ser:
defender su existencia contra todo tipo de agresiones, externas o
internas (estas últimas generalmente alimentadas desde el
exterior); aunque se les pueda agregar otras misiones auxiliares o
conexas.
Todo
lo anterior es de sencilla constatación, tanto por parte de la
memoria individual como de la colectiva, sea reciente o refrendada
por la Historia. En este sentido, el aforismo romano “Si vis
pacem, para bellum” (si quieres la paz, prepárate
para la guerra,basada
en la de Vegecio “Igitur qui desiderat pacem, praeparet
bellum”): es
una constatación de que el peligro de guerra es permanente y
la mejor forma de alejarlo es mediante la disuasión que
proporciona un Ejército preparado y eficaz.
Dicho
lo cual, a modo de introducción, permítasenos un
inciso. De siempre, en español, se ha empleado la palabra
Ejércitos para definir las organizaciones, terrestres o
navales (luego también aéreas), que las naciones
organizaban para hacer la guerra a otras. El término “Fuerzas
Armadas” (FAS) es relativamente reciente, generalizándose
su empleo a finales del siglo pasado, a caballo con el cambio de
régimen en España, como una manera más de
romper, mediante el lenguaje, con la tradición y, en esencia,
la historia y el sentimiento nacional con relación a sus
guerreros. No obstante lo anterior, emplearemos indistintamente la
palabra Ejércitos y el acrónimo FAS.
En la Actualidad, conflictos de nuestros tiempos
Aunque
lo dicho hasta ahora es fácilmente constatable, la labor de
muchísimos años de tendenciosas e interesadas
propagandas pacifistas, de muy diverso signo y origen, han inundado a
la sociedad de mensajes que tratan de imponer la idea-fuerza de que
“eso de las guerras nacionales” es cosa del pasado, que
estamos en la era del imperio de la paz, que los mecanismos
internacionales velan eficacísimamente por la misma, y que,
como mucho, hay “conflictos” muy localizados en áreas
geográficas periféricas.
Para
desmontar lo anterior, no es ningún ejercicio de hueca
erudición el hacer un somero repaso de los conflictos, es
decir, las guerras, que han tenido lugar desde que los vencedores de
la Segunda Guerra Mundial establecieron la Organización de las
Naciones Unidas (ONU, San Francisco, 25 de junio de 1945), por no
hablar de las acaecidas desde la creación de la Sociedad de
Naciones por, prácticamente, los mismos estados (la Société
des Nations nació dentro del Tratado de Paz de 1919-20
“para la promoción y el trabajo de las naciones y para
garantizar la paz y la seguridad internacional”). Antes
de pasar a ello, es obligado recordar que la Declaración
de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció,
entre otros principios fundamentales, “la prohibición
del uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o de la
independencia política … (y) la prohibición de
la intervención en los asuntos internos de un Estado”;
también que el Consejo de Seguridad de la ONU,
con EE.UU., Inglaterra, URSS/Rusia, Francia y China como miembros
permanentes, con derecho a veto, es “el organismo competente
para adoptar medidas para la protección y el
restablecimiento de la paz mundial y la seguridad internacional”.
Juzgue el lector la diferencia entre la realidad y los supuestos
invocados.
Desde
1945
apenas 60 Estados de
los más de 200 que hay en la actualidad (192 en la ONU, más
el Vaticano y otros 10 que en la práctica tienen tal
consideración),
no se han visto afectados por conflictos armados, y la cifra se
podría reducir aun más teniendo en cuenta las guerras
no declaradas y las de dudosa clasificación (ejemplos:
Invasión Comunista del Pirineo en 1944-45, Ifni-Sahara 1957-58
, ETA 1960-2010; todas ellas mezcla de agresión indirecta y
guerra subversiva). Se calcula que entre 1945 y 1995
aproximadamente 45
millones de personas
murieron víctimas de las guerras, declaradas o no y en sus
diversas formas, (a modo de aproximación genérica al
tema, véase:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_n%C3%BAmero_de_muertos );
estamos hablando de casi tantas como en toda la Segunda Guerra
Mundial. El
90% de
esos conflictos se han producido en el llamado Tercer
Mundo formado por los países en vías de desarrollo, es
decir, en los débiles, mientras que las naciones
“desarrolladas y militarmente fuertes” están más
inmunizadas a la guerra o, más bien, a las ambiciones
externas.
Los conflictos más graves durante la Guerra Fría, hasta
la desaparición del Telón de Acero (el Muro de Berlín
cayó en 1989 y el
21 de diciembre de 1991 la URSS dejó formalmente de existir),
con su correspondiente carga de muertes, fueron la Revolución
China (1945-49), las guerrillas
comunistas (guerras civiles) de Filipinas (1945-53) y Grecia
(1947-49), la Independencia (1947) de la
India y su división (Paquistán y Blangladesh: guerras
de 1947-65-71-99), la Independencia de Indonesia (1945-49), la
Creación y expansión del Estado de Israel (1948) y la
consiguiente 1ª Guerra Árabe-Israelí, la División
de Alemania (1949) y el Muro de Berlín (1961), la Guerra de
Corea (1950-53), la Derrota Francesa en
Vietnam (1949-54), la Invasión
del Canal de Suez (1956), las Invasiones de Hungría (1956) y
Checoslovaquia (1968), la Revolución Cubana (1956-59) y la
Crisis de los Misiles (1962), las de Independencia de Argelia
(1956-62) y Túnez (1952-56), la Guerra de Vietnam (1964-75),
las Guerras Árabe-Israelíes de los Seis Días
(1967) y Ramadán (1973), el
Conflicto Sino-Soviético (1969),
las Guerras Civiles en Angola
(1975-2002), Mozambique (1975-92) y el
Líbano (1977-89), la
Revolución sandinista en Nicaragua (1978-90), la
Intervención Soviética en Afganistán
(1979) y la Guerra entre Irán e
Iraq (1980-88). Sin duda la lista se
queda corta, pero es reveladora en su misma sencillez.
Otros muchos conflictos armados, de menor
trascendencia internacional, tuvieron lugar y, de ellos, destacamos
la rebelión Mau-Mau en Kenya
(1952), la represión China del Tibet (1959; había sido
“ocupado” en 1950), la Guerra
civil en el Congo (1960), la
ocupación de Goa Portuguesa por la India (1961), la fracasada
Invasión de Cuba (1961), la civil
del Yemen (1962-70), la Guerra entre Indonesio-Malaya (1962-66), la
Insurrección en Malasia (1967-89), el Conflicto
de Chipre (1963), la independencia de
Rhodesia (1964-79), La Guerra de Independencia en Namibia(1966-88),
la Guerra
Civil de Biafra (1967), el
derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973), Ogadén
(Etiopía-Somalia, 1977-78), y la Guerra
de Las Malvinas (1982). Todo ello, sin
olvidar los numerosos “movimientos de liberación
comunistas”, tal que los Tupamaros uruguayos, los Montoneros
argentinos, el MIR chileno, el Sendero Luminoso peruano, las FARC
colombianas, por no hablar de nuestros ETA/GRAPO, y un largo etcétera
(incluido el conflicto anglo-irlandés, bastante distinto a los
anteriores), impusieron, de hecho y en prácticamente todo el
mundo, un casi permanente estado de guerra subversiva.
Pero el derrumbe de la Unión Soviética no trajo, como no podía ser de otra forma, un nuevo estado de paz. Se estima que, apenas terminada la Guerra Fría, en el primer lustro de los años noventa del pasado siglo murieron casi dos millones y medio de personas en un centenar de conflictos. En 1945 había tres conflictos armados mientras que en 1995 eran 49 y muchos de ellos persisten en la actualidad. A principios del año 2003 había en el mundo entre 30 y 35 conflictos armados de intensidad alta y media, y unos cuantos más denominados conflictos políticos violentos, en los que no se habla de guerra a pesar de la violencia que comportan. Repasemos los más importantes de ellos: - Argelia (1991-2010): El Frente Islámico de Salvación -FIS- ganó las elecciones en 1991 pero un golpe de estado pretendió frenar a los integristas. - Guerras de Secesión de Yugoslavia (1991-2001): Independencia de Eslovenia (1991), Croacia (1991-1995), Bosnia (1992-1995; campaña de bombardeos de la OTAN en Bosnia y Herzegovina en 1995), Kosovo (1999; operación aérea de castigo de la OTAN), Macedonia (2001). - Ataque a Iraq, 2ª Guerra del Golfo (1991,1ª de la “Coalición”, Operación Tormenta del Desierto). - Invasión de Afganistán “contra los talibanes” (2001-2010). - Invasión de Iraq (2003-2010, 3ª Guerra del Golfo, 2ª de la Coalición, Operación Libertad Iraquí). Son de reseñar que los más importantes de todos ellos, como no podía ser de otra forma al ser la potencia dominante, han sido liderados por Estados Unidos. A este respecto se acompaña un cuadro con las intervenciones bélicas norteamericanas desde la creación de la ONU.
Rusia se ha visto envuelta en las guerras de Chechenia (1993-96 y 1999-2002), Georgia (2008-); a ellas habría que añadir, de alguna manera, los conflictos producidos entre antiguos estados de la URSS: Ucrania-Moldovia (1992), Abjasia (1992-93), Tayikistán (1992-97). Respecto a Israel, hay que recordar el rescate de Entebbe (1976; Uganda), el ataque aéreo a Iraq (1981), la Invasión del sur del Líbano (1982), las Intifadas en Palestina (1987 y 2000), la Guerra contra Hezbollah en Líbano (2006), y el ataque a Hamás en Gaza (2008-09; Operación Plomo Fundido). En la última década África ha sido escenario de numerosos conflictos bélicos, incluido el Sahara Español; en 30 de 53 países africanos han ocurrido guerras que han desembocado en masacres. Cabe destacar las guerras “civiles” africanas (internacionales en la práctica) de Sierra Leona (1991-2002), Chad (prácticamente en guerra desde su independencia en 1961), Etiopía y la separada Eritrea (1961-91 y 1998-2000), Nigeria (1967-70), Etiopía (1974-91), Burundi (1993-2006), Uganda (genocidio Tutsi de 1994), República Democrática del Congo (Zaire, 1996-97 y 1998-2003; la más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial), y Liberia (1989-96 y 2002-03). En Asia hay que destacar las guerras de China-India (1962), Laos (1962-75), Camboya (1967-80), Skri-Lanka (1976-2009), Filipinas (con el Frente Moro, creado en 1970, y similares), Chino-Vietnamita (1979), Timor Oriental Portugués (invadido por Indonesia en 1975 y ocupado hasta 1999). Este rápido, e incompleto, repaso a los conflictos bélicos desde la creación de la ONU, aunque pueda parecer tedioso, es fundamental para entender cabalmente la realidad mundial, la cual es suma de las normas internacionales y el peso de los hechos. Sin tener en cuenta los dos extremos (teoría y realidad) difícilmente se puede valorar el decisivo papel de los Ejércitos en nuestro tiempo. Las alianzas y compromisos internacionales. La experiencia española Alguien podría decir, y de hecho no sería la primera vez que se esgrimiera la falaz idea, de que, aun admitiendo la necesidad de contar con Fuerzas Armadas para defenderse, no es necesario que los Ejércitos sean nacionales, dado que se puede contar con los de otras naciones, e incluso (de existir) con Ejércitos internacionales, mediante las correspondientes alianzas y compromisos internacionales. En una palabra: ¡que nos defiendan otros!. Desde que el mundo es mundo, el hombre, ser social por naturaleza, se ha asociado con otros para innumerables tareas. Las alianzas defensivas entre grupos o naciones son tan antiguas como ellas mismas. Pero siempre, siempre, se ha tenido claro la “perogrullada” de que nadie se defiende mejor y más permanentemente que uno mismo, entre otras cosas porque nadie “regala” nada. Es decir, hay que poner los términos del debate en su justo punto, porque admitiendo el efecto multiplicador de las alianzas, e incluso su necesidad en determinadas ocasiones, la base para el ejercicio del derecho natural de autodefensa es la propia fuerza. Si no se cuenta con los medios militares necesarios y suficientes para la defensa nacional no solo será gravosa la alianza, ya que la otra parte de la misma exigirá una contrapartida desorbitada por su contribución, sino que podría llegar a ser ineficaz y, por ende, peligrosa. La historia está repleta de casos en que el que fuera aliado de una nación acaba por sojuzgarla dada su superioridad, así como de otros en que se cambiaron las tornas y el aliado se convirtió en pertinaz enemigo. Tampoco en esta ocasión está de menos ilustrar lo dicho. España tiene multitud de dramáticos ejemplos. Napoleón, continuando “los pactos de familia” franco-españoles, entró en España como nuestro aliado (en Europa estaban desplegadas lo mejor de nuestras unidades bajo mando francés, la División del Marqués de la Romana -15.000 hombres-) y, tras una cruelísima y larga lucha, salió de nuestra Patria como pertinaz enemigo al que tanto costó derrotar. Inglaterra, aliada del bando del pretendiente Archiduque Carlos (“los Austrias”) en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, en 1704 ocupó (junto con Holanda) Gibraltar en nombre del Archiduque; aquel “aliado” aun conserva dicho enclave, mal que nos pese y por la coacción de la fuerza de las armas, la última y única colonia en Europa (lo que no quita para que siga siendo nuestra aliado). En el caso inglés, otro hecho histórico es que las primeras tropas sajonas que desembarcaron en la Península para luchar contra Napoleón fueron las que estaban dispuestas para, por enésima vez, atacar los virreinatos españoles en América: se trataba de la expedición del General Arthur Wellesley, asesorado por el traidor Francisco Miranda, organizada en el puerto irlandés de Cork desde finales de 1807. Pero no hace falta alejarse mucho en el tiempo para sacar enseñanzas relativas a ilustrar la fuerza o la debilidad de las alianzas, hay casos en nuestros días suficientemente ilustrativos. Veamos: - La OTAN admitió la exigencia francesa de considerar Argelia como parte del territorio francés a defender, mientras que en nuestro caso no se contempla Ceuta y Melilla. Así mismo, admite que Gibraltar sea parte de Gran Bretaña. - La Constitución Europea (Tratado de Lisboa, 2007) tampoco acoge a Ceuta y Melilla. Y, sin embargo, admite como “Territorios Ultraperiféricos” los franceses de San Pierre y Miquelon, Guadalupe, San Bartolomé, San Martín, Martinica, Guayana (América); los de Reunión, Mayotte y Tierras Antárticas Francesas (Índico); y los de la Polinesia Francesa, Islas de Wallis y Futuna e Islas de Nueva Caledonia (Pacífico). Así mismo acoge los Territorios Británicos del Océano Índico (Islas Chagos e Islas de Diego García); en el Pacífico la Isla de Pitcairn; en el Caribe las Islas Bermudas, Turquesas y Caiques, Montserrat, y Vírgenes; y en el Atlántico las Islas de Santa Helena y Dependientes, las Georgias y Sandwich del Sur, y las Malvinas; en sentido amplio, para la UE forma parte de Gran Bretaña. Otras dos naciones gozan de Territorios Ultraperiféricos: Holanda (Isla de Aruba e Islas Antillas Neerlandesas; en el Caribe) y Dinamarca (Territorio de Ultramar de Groenlandia). Se han citado todos los territorios y todas las naciones para que resalte aun más la ausencia española. No hace falta comentar lo anterior. De nuevo surge la evidencia de que es necesario contar con fuerza propia para defenderse. Incluso es imprescindible la misma a la hora de negociar las alianzas defensivas. La fuerza militar es incluso lo que mantiene a los fuertes en su privilegiada situación internacional. En un horizonte no muy lejano es previsible que el peso del poder en el mundo se desplace a Asia de la mano de China e India (la economía de China crece más del 90% al año y la de India al 80 %, y Japón es el mayor beneficiario del crecimiento económico chino): “En el caso de Estados Unidos (en comparación con la Inglaterra de comienzos del siglo XX, angustiada por la Guerra de los Boers y la pujanza de Alemania y EE.UU.), la angustia es resultado de un conflicto inesperadamente prolongado, sangriento y costoso: la guerra de Iraq (y Afganistán), en la que un pequeño grupo de rebeldes extranjeros desafía al ejército más poderoso que ha visto el mundo; la preocupación por el creciente poder económico de China e India, y una combinación de agotamiento imperial y problemas socioeconómicos en casa China es en estos momentos la segunda economía consumidora de energía del mundo, después de Estados Unidos, y además posee la segunda reserva de divisas extranjeras, después de Japón (Estados Unidos está en noveno lugar) … (y) Según algunos economistas, el índice de ahorro neto real —teniendo en cuenta toda la deuda y el gasto público— de Estados Unidos es cero. Nada. Es un país que no ahorra; es un país que gasta”. (Timothy Garton Ash, historiador británico y profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford; http://www.portalplanetasedna.com.ar/gigante_tiembla.htm). Estados Unidos es la primera potencia mundial hoy en día fundamentalmente por su poder militar. Gracias a él lidera e impone alianzas. Doctrina de la ONU y la Unión Europea. Misiones internacionales(Véase, como ampliación: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1629) El Derecho Internacional, al que los españoles Francisco de Vitoria (1486-1546) y Francisco Suárez (1548-1617), respectivamente franciscano y jesuita, dieron un impulso fundamental, regula principalmente sólo las relaciones entre estados que, por decisión de estos, se hayan sustraído del Derecho Nacional de cada uno de ellos, así como las de las organizaciones internacionales que tienen derechos y obligaciones propios. El Tratado de la Comunidad Europea creó un orden jurídico propio una vez que fue adoptado por los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Ya hemos mencionado anteriormente las prohibiciones del uso de la fuerza por parte de la ONU, así como su papel de garante de la paz internacional (con todas las salvedades y excepciones que también se han reseñado). No obstante, tanto de derecho como de hecho, existen limitaciones e interpretaciones a la normativa ONU, bien sea por el derecho de ingerencia por razones humanitarias, en los que se basan las denominadas “Misiones de Paz”, o la intervención por motivos preventivos, ambos recogidos también por las normas de la Unión Europea. En este sentido, y para interpretar esos derechos, hay que decir que la Corte Internacional de Justicia (Corte Permanente o Tribunal Internacional de La Haya) nació en 1922, en el seno de la Sociedad de Naciones. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció, de forma excepcional y a la vista de las reticencias de muchos estados a la citada Corte, los Tribunales (Cortes) Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994), que dieron paso a la Corte Penal Internacional (Acta de 1998, aunque su Estatuto entró en vigor en 2002, no siendo firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Iraq). Es de resaltar, además de la poco ejemplar negativa yanqui a acatar la Corte Penal Internacional, el que la ONU autorizara, a posteriori, el ataque de EE.UU. y sus aliados a Servia para forzar la independencia de Kosovo, así como que la Corte Internacional bendijera, a posteriori también (2010) la secesión de Kosovo. Para muchos, la dependencia de la ONU de los Estados Unidos es apenas disimulable desde la caída de la URSS. Dentro del ámbito de la ONU, se entiende como Misiones de Paz las medidas preventivas amparadas por las Naciones Unidas para la salvaguardia de la paz en un estado o territorio, o las coercitivas para imponerla. Pueden ser: - Acciones Diplomáticas - De Establecimiento de la Paz: tratan de que las partes beligerantes se acojan al Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas (arreglo pacífico de controversias). - Mantenimiento de la Paz y Seguridad: Que requieren la presencia de fuerzas militares o civiles en la zona ya en conflicto, con el beneplácito de las partes, y cuyo objetivo es separar a los contendientes y garantizar la ayuda humanitaria.- Imposición de la Paz: Al amparo del Capítulo VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión) de la Carta de la ONU, son las medidas de imposición de la paz se establecen como la última solución cuando las partes no han aceptado o ha sido imposible alguna de las medidas anteriores. Son establecidas por el Consejo de Seguridad y utilizan fuerzas armadas (de diversas naciones, voluntariamente) en un conflicto abierto, bajo bandera de las Naciones Unidas o bien bajo su amparo. - Consolidación de la Paz: Por acuerdo de las partes, o tras el éxito de las medidas de imposición de la paz, fuerzas armadas bajo amparo de la ONU realizan tareas de separación de las partes y mantenimiento de un mínimo de orden civil. Puede incluir la ayuda humanitaria y el desarme de los beligerantes. La OTAN (North Atlantic Treaty Organization, NATO) nació en 1949 para articular la defensa en territorio europeo frente a la URSS. Su misión era la defensa conjunta de cualquiera de sus miembros ante el ataque armado de un tercer país. Tras el derrumbe de la URSS en las conferencias de Londres (1990), Roma (1991) y Bruselas (1994) se replantearon sus misiones y ampliándose fuera del “Atlántico Norte” el área de aplicación. La OTAN dejó de ser solamente una organización de defensa colectiva para ser, además, una organización de seguridad colectiva, con competencias que van más allá de los países miembros y las zonas recogidas en la Carta de Naciones Unidas; los aliados reconocieron que, además de a las amenazas militares, debían hacer frente a riesgos como el terrorismo, el crimen organizado, los problemas en el suministro de recursos energéticos y los movimientos masivos de población, creando una serie de nuevas misiones, que incluyen el mantenimiento de la paz, la ayuda humanitaria y el control de crisis, así como el establecimiento de relaciones de cooperación y asociación con el fin de apoyar la estabilidad de regiones clave. Actualmente, la OTAN es una alianza que se compone de 28 países miembros independientes y 22 países asociados. Todo lo cual convierte a la OTAN en una especie de “llave maestra” en manos fundamentalmente norteamericanas.La Unión Europea Occidental (UEO, 1948) es una organización de defensa y seguridad de ámbito europeo formada por los estados miembros de la Unión Europea (UE) y los miembros europeos de la (OTAN). Tras la aprobación de la Constitución Europea, todas sus actividades concluirán en junio de 2011[, trasfiriéndose todas sus competencias a la Unión Europea (Organismo de Política Exterior y de Seguridad Común -PESC-, en el marco de la política europea de seguridad y defensa -PESD-)]. El Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad (“Mister PESC”) realiza la coordinación entre los países de la UE para dar poner en práctica la política exterior. La UE no tiene un ejército permanente, recurriendo a agrupaciones de fuerzas para operaciones concretas. Dichas fuerzas proceden de los países miembros y llevan a cabo misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y ayuda humanitaria. Para poder actuar con rapidez, la UE ha creado grupos de combate de unos 1.500 efectivos. En todo momento hay dos de estos grupos listos para entrar en acción. El Eurocuerpo fue formado por Francia y Alemania en 1992. Es un Cuerpo de Ejército al servicio de la UE y la OTAN, la cual lo tiene considerado como Cuerpo de Ejército de Reacción Rápida y Fuerza de Respuesta OTAN. En el mismo se integran fuerzas de Alemania, Bélgica, España, Francia y Luxemburgo. La decisión del empleo de esta Gran Unidad es competencia de cada Estado. Puede ser empleada en el marco de la UE, de la OTAN o de forma independiente. Sus misiones pueden ser de Defensa Común de los Aliados, Mantenimiento y Restablecimiento de la Paz, y Acciones Humanitarias. Su Cuartel General está en Estrasburgo (Francia). En el año 2000 participó en la KFOR (Kosovo Force) III bajo y en 2005 finalizó su participación en ISAF (International Security Assistance Force, misión encargada por la ONU a la OTAN) VI en Afganistán, ambos bajo mandato OTAN. Eurofor es una Fuerza de Reacción Rápida creada en 1995 en el seno de la UEO y que está compuesta por unidades de Francia, España, Portugal e Italia (en la actualidad en la mencionada PESD). Eurofor participó en los conflictos Albania (defensa de las líneas de abastecimiento de la OTAN hasta Kosovo) y Macedonia (bajo mando de la UE y en tareas de seguridad interna en aquella nación).La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) está conformada por 56 Estados de América del Norte (Canadá y Estados Unidos), Europa (todos los países de la UE y Rusia), Asia Central y África. La tienen misión facilitar la resolución de los conflictos existentes o pendientes de solución en los que se ven implicados algunos Estados participantes (prevención de conflictos, gestión de crisis y rehabilitación posconflicto); las decisiones se toman por consenso. Como se puede apreciar, la mayoría de las misiones de estos organismos internacionales terminan, y en algunos casos empiezan, por el empleo, con diversos grados de intensidad, de los Ejércitos de las naciones miembros. De nuevo queda en evidencia la trascendente importancia de las Fuerzas Armadas. Otros Cometidos A nadie se le escapa que los Ejércitos tienen otros “valores añadidos” o plusvalías derivadas de su misión fundamental de defensa nacional. Además de “templos” en los que se cultiva el amor a la Patria y las virtudes militares y civiles, siendo escuela de ciudadanos en muy diversos campos espirituales y materiales, son una reserva para las situaciones de catástrofes naturales o crisis de orden público porque, además de sus variadísimos medios de todo tipo (logísticos, sanitarios, de movilidad y obras, de telecomunicaciones, etc) y la alta preparación de sus miembros, su disponibilidad a tiempo total en caso de crisis, suma de sus obligaciones reglamentadas y la deontología de sus miembros, los hace insustituibles en muchísimos casos. Lo anterior no quiere decir que deba desvirtuarse la misión principal de combate (defensa armada de la nación) al posponérsela por las secundaria de, digámoslo así, “protección civil”, entre otras cosas porque para esos cometidos hay organismos con misiones y medios específicos. Recapitulación Como resumen, sentado todo lo expuesto, y con independencia de la letra y jurisprudencia de los Tratados Internacionales, hay que considerar que una Nación no puede hacer frente a su defensa sin una eficiente fuerza militar disuasoria y unos aliados fuertes. Casos como el del ataque aéreo de la OTAN a Yugoslavia no se habrían producido si la URSS no se hubiera encontrado en franco proceso de descomposición, o si Yugoslavia hubiera contado con armamento nuclear, como es el caso de Corea del Norte. Por lo tanto, hoy en día, como siempre, la necesidad y trascendencia de los Ejércitos en las relaciones internacionales, además de su papel coexionador y de reserva ante contingencias internas de todo orden, es fundamental.·- ·-· -······-· ***
|
|||||||
Para
volver a la Revista Arbil nº 125
|
|||||||